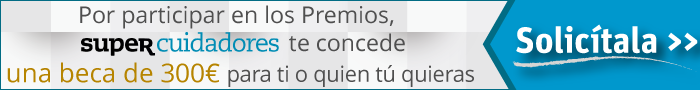Más que nunca nos sentimos ante una tremenda incertidumbre. Y esa incertidumbre es aún mayor cuando afecta a la salud y a la familia. Estamos muy pendientes de que nuestros padres o madres, hijos, abuelas... estén siempre bien y que la salud no les falte.
Cuando algo les sucede, saltan nuestras alarmas y nos activamos para estar a su lado y ayudarles en lo que sea necesario.
Si además esto sucede con los hijos, la situación es incluso más extrema. Los hijos o hijas vienen al mundo -además de con un pan bajo el brazo- para compartir alegrías y disfrutar de una vida plena. Y, sin embargo, a veces la cosa se tuerce.
Un problema congénito grave, un "mal" repentino, o descubrir una anomalía con riesgo para su bienestar... hace que, como madres y padres, probablemente nos derrumbemos -e incluso nos culpemos- al sentirnos responsables de todo lo que les sucede.
En esos momentos todas las ilusiones y sueños se quiebran súbitamente. Nos replanteamos la vida de inmediato y nos adaptamos a sus necesidades con la esperanza de que pronto podamos superarlo.
En esas circunstancias, más que nunca, queremos sentir y confiar en que todo irá bien. Sin embargo, la gran incertidumbre hace que el desenlace solo se perciba en el horizonte, unas veces como una luz tenue de esperanza y otras como una nube negra que impide ver el precioso sol luciendo al amanecer. No hay término medio.
Cuando la salud -o incluso la vida- de un hijo pende de un hilo, sacamos y exprimimos todos nuestros recursos (sobre todo mentales y emocionales). No es el momento de derrumbarse, de sentirse víctima o de llorar. Es el momento de hacerse fuertes, de "sacar" nuestra mejor versión y dar amor, comprensión, cuidado y apoyo. Nuestro hijo o hija nos necesita sentir fuertes a su lado, cuidándolo con seguridad y cariño.
Y ese cuidado, además, alimenta a nuestra criatura de tal manera, que también ella consigue "sacar" lo mejor de sí y nos lo ofrece. De esta forma, con las aportaciones de todos, sentimos el valor necesario para surcar esta situación tan difícil de manera algo más fácil.
Y ¿Qué pasa cuando un día, repentinamente, ese hijo o hija ingresa en el hospital? Cuando ha sufrido un accidente, una enfermedad grave o necesita un trasplante. La vida vuelve a parecer cuesta arriba y parece aplastarnos sin piedad, como un camión que arrolla un pajarillo en la autopista.
Las circunstancias "exigen" de nuevo fortaleza. Es la única opción. "Debemos" dar otra vez, un día más, una semana más, un año más o toda una vida, lo mejor de nosotros. No puede ser de otra manera.
El crítico momento y la incertidumbre tan alta exige -para poder afrontarlo y superarlo- confianza y optimismo. Y ¿Cómo ser optimistas cuando la vida y la muerte conviven juntas? ¿Cómo ser positivos cuando su vida se tambalea como un péndulo que escapa a nuestro control? ¿Cómo mantener sereno el aliento cuando su corazón, durante el trasplante, podría dejar de palpitar?
Ahí solo cabe confiar. ¿Confiar en qué? ¿En la suerte? ¿En la vida? ¿En qué? En lo que sea: en los médicos, en el universo, en Dios para quien crea, en Mahoma para quien lo sienta profeta... Cualquier "agarre" es bienvenido. Y sentir que tenemos vida para disfrutarla y que, pase lo que pase, todo va a salir bien.
Esto puede sonar simplista. Sin embargo, sirve de ayuda cuando no hay más ayuda que esa: la de confiar en que siempre es bueno lo que llega, en que lo que sucede es lo mejor que debe suceder.
Cuando aceptamos esto, nos adueñarnos de nuestras emociones, dejamos de tratar de controlar una situación incontrolable y nos centramos en lo que sí podemos gestionar: nuestro interior, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que compartimos. Solo así podemos ofrecer nuestro mejor yo, nuestro "superyó" a los demás; en este caso a nuestro hija o hijo, que nos necesita como sustento al que agarrarse y como referentes llenos de amor.
Y así, de igual manera, será para cualquier persona a la que queramos y ofrezcamos nuestra mejor versión para su cuidado.