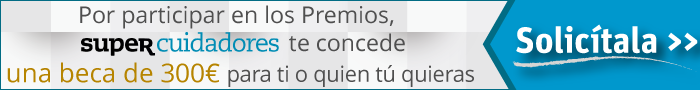La mente es caprichosa porque he olvidado la fecha en que mis hijos me llamaron mamá por primera vez y sin embargo estoy convencida de que el día que ella pronuncie “abuela” o “yaya” lo recordaré siempre.
Ella tiene tres años y es autista. Se lo han diagnosticado en marzo, al día siguiente de su cumpleaños. Nos extrañaba que no hablara, aunque entendiera todo, que no prestara atención a casi nada y que dejara de hacer puzles, garabatos en el papel o mirar los cientos de cuentos que tenía en checo o español. Y pronunciaron por primera vez la palabra TEA.
¿TEA?, ¿Qué es eso?, pregunté a mi hijo. Porque uno lee y escucha cientos de enfermedades y acepciones raras, pero hasta que no te toca no sabes realmente el alcance de esas palabras.
En la primavera se vinieron a vivir a Madrid, mi hijo, mi nuera y mi nieta, a mi casa, para que la vieran los médicos y pudieran tratarla. Y de un día para otro, la vida te cambia y se resquebraja. Cuando menos lo esperas, cuando crees que ya no te va a pasar algo extraño y que se irán sumando los días al calendario sin sobresaltos.
He cuidado años a mi madre ciega, a mi marido y mis hermanos de cáncer, a mi suegro demente… pero esto es diferente. Diferente porque el arma de la conversación era casi tan poderosa como los medicamentos y los entretenía contándoles historias, unas reales, otras imaginarias y muchas maquilladas, pero todas eran un bálsamo para sus dolencias. Sin embargo, a ella no sé qué relatarle, porque suele ser un segundo el tiempo que me hace caso.
Y entonces canto. Canciones que me sé de hace años, que no tienen sentido, que me dicen que son absurdas y nada instructivas, que seguramente no entiende. Pero le gusta el ritmo y bailamos. Su piececito izquierdo en mi pie derecho y su derecho en mi izquierdo. “Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar…” Una, otra, una vez más porque “aparte de esto gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor…”
Lo que peor llevo es cuando llora y no sé por qué. ¿Tendrá miedo, le dolerá algo? Da igual que la coja en brazos, que cante, que le dé chucherías... Nada, sigue llorando. Pero, de repente, una sonrisa de brujita aparece en su preciosa cara y en mi vida vuelve a brillar el sol.
Los especialistas nos han dado un diagnóstico, pero no un pronóstico y es esa falta de conocimiento sobre lo que será su mañana el miedo más grande que nos atenaza: la incertidumbre de no saber si ella se valdrá por sí misma, si logrará comunicarse y si será feliz.
Ella es mi nieta y se llama Amelia.