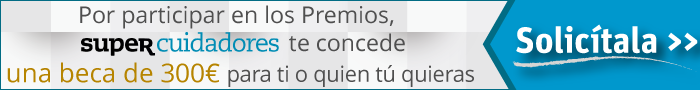No quiero que las migrantes caminen a mi lado con una franela que diga “ayuda a domicilio” no quiero que me miren los que pasan y que crean que necesito de alguien. Mientras Josefina decía estas palabras – y las decía con frecuencia- ponía sus labios hacia abajo y cerraba los ojos, en una mueca indescifrable que parecía asco a veces y otras veces terror. Ella no era fácil, tenía formas agresivas de plantarse y de imponer su voluntad. Cuando pasaba limpiando las mesas, ella caminaba detrás mío y pasaba su dedo inspeccionándolo todo, si se asomaba el polvo, me gritaba: ¡Cuánta prisa tienes mujer! … ¡seguramente tendrás cosas más importantes que hacer que limpiar donde yo digo!- Era alta, voluptuosa, blanca, cabello negro y labios leves, suaves, delicados. La vi muchas veces en sus fotos de esa época, mientras las limpiaba consagradamente los martes y los viernes.
Yo fui su regalo para el cumpleaños número noventa y cuatro, sus hijos decidieron que ya era hora que alguien viviera con ella, habían intentado antes que se dejara acompañar, pero ella no era fácil. De manera que le “regalaron” el servicio de una migrante. Su hijo decía que, si era un regalo, ella se vería en la obligación políticamente correcta de conservarlo. Y aunque ella no sabía de comportamientos políticamente correctos, me miró de arriba abajo, detalladamente, lentamente. Y sonrió. He pensado en ese tipo de sonrisa como una premonición. No era una bienvenida. Era una premonición.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, no sabía muy bien que hacer o donde ubicarme, una sensación incomoda y permanente de ausencia de espacio que en algún momento me hizo razonar la idea de sentarme en el váter y quedarme ahí. Ella estaba ya en la cocina preparándose leche de almendras con dátiles y nueces (esto lo supe luego). Me miró sentada en el mueble donde había dormido, y dijo: - Hay tostada de tomate, leche y café para usted, coma y a currar. - Agradecí infinitamente ese desayuno.
Limpiar el suelo era una tarea ridículamente fácil, considerando el espacio. Josefina lo sabía, de manera que se encargaba de poner las complicaciones en otras cosas, como en la meticulosidad del aseo del baño, en la forma como debía planchar las sábanas, las toallas, o como debían limpiarse las hojas de las plantas que estaban en la pequeña terraza. Se ponía a mi lado para observar y cuando no lo hacía como quería, lanzaba unos alaridos que me levantaban del suelo y me dejaban nerviosa por horas. En esos días el viento de levante se colaba por todos lados, y debía pasar la escoba dos o tres veces, nada que me tomara más de dos minutos. Sin embargo, el viento también levantaba secretos y los tiraba en el salón, como los pañales que josefina usaba y que escondía con vehemencia en algún lugar de su cuarto. Ella intentaba correr a recogerlos, pero a los noventa y cuatro corres en cámara lenta, de manera que yo aprendí a mirar hacia otro lado, a considerarla y validar su vergüenza. Era una mujer solitaria y hermética, le gustaba el silencio o la música muy tenue, caminar por el paseo marítimo y el yogurt de kiwi, las gambas y los postres de leche. Algunas veces lloraba, un llanto silencioso que yo podía percibir desde el salón. Se vestía de manera impecable, con un gusto exquisito por la ropa fina y los zapatos de marcas reconocidas, amante de las cosas, las porcelanas, los platos pintados y las vajillas del té.
El 1 de junio de 2018, se votaba la censura a Mariano Rajoy que Josefina había seguido consagradamente durante los primeros meses de ese año, ella hablaba de política, Franquista apasionada, a veces, en medio de sus monólogos inagotables - que se permitía solo por el goce de que alguien la estaba escuchando- yo alcanzaba a percibir palabras conocidas, como crisis, desigualdad y pobreza. Ese día, con ciento ochenta votos a favor, Rajoy fue censurado, y mientras se preparaba para dimitir frente al rey Felipe VI y renunciar al PP, Josefina se dejó caer en el mueble en un extraño movimiento que yo observe desde la cocina, luego, una especie de convulsión, después, el silencio.
Fui hasta ella y acaricié su rostro, estaba desdibujado y hacia ruidos de ahogo, movía su pie izquierdo como tratando de levantarse, mientras todo su cuerpo se precipitaba hacia el lado derecho, pesaba más, estaba inerte. Su lado derecho se había muerto (como su esperanza en el PP) Cuando la ambulancia llegó, la levantaron del mueble y me dijeron que fuera con ellos, estuvimos en el hospital cinco días. Los médicos dijeron que Josefina no estaría viva más de una semana, esa noche, lloré por ella y por mí sin ella, no voy a negarlo.
Josefina no murió en una semana, ella no murió, a sus noventa y cuatro años (casi noventa y cinco) regresamos a casa y tendida en la cama, sin poder hablar, moverse o hacer cualquier actividad por si sola, empezamos a vivir otra vida, una donde Josefina estaba aprendiendo a comer de nuevo, a usar pañales y a aceptar lo que los demás hicieran por ella, se quedó en algún lugar de sí misma y nadie sabía si saldría de nuevo. Su imponencia se la había tragado un ictus.
No fue fácil, Josefina sacaba su frustración con los gritos, en la mañana, si sentía el pañal muy mojado, su pijama húmedo o el desayuno demasiado caliente. Si la cortina no estaba correctamente cerrada, si la cama estaba incómoda o si le dolía la cabeza, si el volumen del televisor no era el adecuado, si tenía mucho frio o mucho calor, gritaba porque no le gustaba la comida, porque no quería tomar medicamentos. Gritaba casi siempre, hasta que pude identificar el tono de cada grito. Haciendo uso del ensayo y el error, pude resolver cada cosa, para ahorrarme el aullido inicialmente, luego, para darle algo de paz en medio de toda esa inconformidad.
Nos fuimos descubriendo un día a la vez, yo no quería salir en mi día de descanso y si me iba la extrañaba. Le llevaba postres y bollería que sabía que le gustaban, sobre todo, disfrutaba con cada pequeño logro que tenía, sostener su cabeza si la sentaba, tomar la taza con su mano izquierda y sin temblar, beber líquidos sin espesante, comer sólidos blandos, tomar sus medicamentos, tararear sus canciones preferidas de Isabel Pantoja. Cuando dejaba de verme por algunas horas empezaba a llorar, si me veía sonreía con alegría y me abrazaba con su mano izquierda. Me miraba con cariño, yo lo sentí. Me hablaba sin palabras y yo entendía sin mayor esfuerzo.
Una especie de complicidad y comprensión se instauró entre nosotras dos, ella sabía que me necesitaba y yo sabía que estaba bien con ella, estábamos solas, en un espacio pequeño y cómodo. Había algo más que una relación de trabajo yo quería estar ahí y ella quería que estuviera.
El 23 de noviembre del año 2019 Josefina se quedó dormida después de tomar su leche de soya con vainilla y avena, nunca más despertó. Cuando me acerqué a su cama reconocí el frio de la ausencia y el silencio de quien no respira, esa noche habíamos cantado juntas doce cascabeles de Joselito y me había tomado la mano mientras cerraba los ojos, la escuché suspirar como a las dos de la mañana, era normal que lo hiciera, de manera que no atendí. La miré como veinte minutos antes de llamar a la ambulancia, la observé y lloré. Ese día pensé en la paradoja de los continentes, Josefina aquí llena de mármol, pero sin sus hijos, con una soledad extrema y dolorosa, con una historia callada, muchas lágrimas y una migrante. Nunca escuche hablar de la España humanizada, de lo que queda después del intercambio y las emociones, de lo que hay más allá del euro y las divisas, nadie dice nada sobre que se hace con la ausencia y las despedidas, los encuentros y los desencuentros. Las soledades que se juntan, las compañías que se extrañan y las Josefinas que se quedan para siempre en el alma.