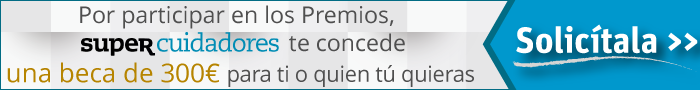Cierro los ojos y me veo en un rincón de la sala de espera del hospital. Llevo una semana sin moverme porque eres la única persona que ha sobrevivido a un infarto masivo y dicen que eres el más grave de todos los pacientes, porque no te funcionan ni los pulmones ni el corazón. Me han dejado verte un ratito y tu rostro se pierde en el amasijo de cables que horadan tu cuerpo para conectarse a las siete máquinas que emiten pitidos desconocidos y monótonos que hoy, cuatro años después, todavía no he logrado olvidar.
Tres meses en coma inducido, dos para realizarte el trasplante de corazón y al noveno, cuando te van a dar el alta, unos bultitos en el cuello indican que tienes un cáncer de origen desconocido.
Y ahora el desconocido eres tú. Te has vuelto agrio, vengativo y estás siempre enfadado. Si alguien extraño entrara en nuestra casa pensaría que la culpa de todo la tengo yo porque en mí focalizas el odio de tu desgracia.
Ya sé que soy lo peor: cuando te llevo al hospital conduzco muy mal y te duele tu maltrecho cuerpo; he olvidado cocinar y lo hago fatal porque la radioterapia te ha llenado la boca de llagas y las cosas que te gustaban no te saben a nada; soy una pésima enfermera porque cuando te limpio las póstulas del canceroso cuello no tengo cuidado y adrede te hago daño. Pero, sobre todo, soy lo peor porque cuando me regañas sonrío y dices que es que no me apiado y cualquier día me equivocaré y no te administraré bien las 28 pastillas diarias y se parará de nuevo tu corazón.
Lo peor de cuidarte no es tu mal humor ni lo que parece ingratitud. No es que seas un viejo sin años y me pregunten por mi padre. Ni que después de sonreír me suba al trastero a llorar porque tengo una presión en lo más hondo de mí que me va a estallar.
Porque lo peor es que se me rompe el alma cuando un hombre tan inteligente como tú se pierde en el hospital. Que no puedas casi moverte y todas las mañanas salgas a la terraza para coger, con esos dedos que ya no tienen uñas, una diminuta flor del jazmín para mí. Que todas las noches, con lo que te cuesta moverte, te levantes a taparme y darme un beso en la frente. Y que cuando llego de trabajar me pidas que te dé crema en los palillos que tienes por piernas, aunque odias los ungüentos y lo haces porque sabes que me gusta acariciarte.
Aun siendo creyente me rebelo, porque no hay derecho a que un hombre bueno tenga que pasar por semejante sufrimiento.
Hoy nos han dicho que llega el final y quieres que te seden, pero esta vez sin posibilidad de despertar. Eres tú el que lo ha decidido porque yo no puedo, aunque soy consciente de que cualquier dolor extendido en el tiempo se hace insoportable y vivir para ti ya es absolutamente insoportable.
He visto cómo se metía el líquido en el catéter y te has echado hacia el lado derecho, donde está la ventana y tus plantas y las dos palomas que han anidado y ahora crían a sus dos pichoncitos. Has sonreído y cerrado tus ojitos negros, que un día fueron brillantes como luciérnagas.
Llamo al niño, pero está fuera y no le da tiempo a verte y despedirse. La niña ha venido corriendo, corriendo. A pesar de la sedación le has dicho “Marimi, Marimar….”
Y aquí estamos las tres: la niña, la perra y yo. A las ocho horas te has ido. Para siempre. Como querías. En casa. Con nosotras.