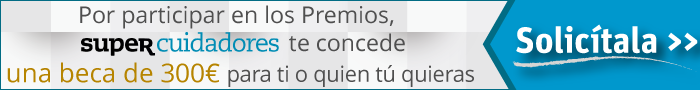Aquel día mi mundo saltó por los aires, ya nada volvería a ser igual, ya no podría volver a mirar las cosas de la misma manera. Ahora, unos años más tarde, sigo sentada en el filo de ese abismo infinito en el que decidí instalarme.
No era plenamente consciente de la decisión que estaba tomando, pero intuía las consecuencias que iban a derivarse de esta. Tenía la certeza de que eso era lo que debía hacer, lo hice y lo volvería a hacer. Ahora sé lo que soy, una cuidadora familiar, como les gusta etiquetarnos a muchos. Yo odio ese término, suena demasiado técnico para algo que se hace por amor. Yo cuido de mi padre de noventa años y de mi madre de ochenta y siete, ambos enfermos de Alzheimer y totalmente dependientes, porque los quiero.
Mi madre en como un pollito mimoso, ha pasado las etapas más duras y crueles de la enfermedad y ahora no para de sonreírme, besarme y achucharme. Habla muy bajito y despacio, pero te explica mil historias: de cuando los chicos hacían cola para bailar con ella o del miedo que pasó una noche cuando su padre la montó en un burro y tuvo que regresar sola hasta su casa. Me encanta escucharla, su cara se dibuja de total felicidad, aunque a veces se me rompe el corazón, cuando me doy cuenta de que ya no me reconoce, o me pregunta si ha venido su mamá a buscarla, o me dice que es muy tarde y debe volver a su casa, ya que sus papas estarán preocupados por ella.
Mi madre estudió teneduría de libros e inglés. Trabajó hasta casarse y llegó a ser responsable de administración en el gremio de peluquería de Barcelona. Luego, como la mayoría de las mujeres de su época, ejerció de esposa, madre y ama de casa. Yo empecé el colegio con cuatro años y ya sabía leer y escribir, fue ella quien me había enseñado. Tras nacer el menor de mis hermanos, aprendió a jugar al tenis, a nadar y volvió a estudiar.
Mi padre es, y yo puedo afirmarlo pues tengo cinco hijos, como un adolescente rebelde, no hay quien pueda con él, va a acabar conmigo, aunque por mucho que me haga enfadar, cuando le miro y le veo tan indefenso, tan disgustado y asustado, no puedo enojarme con él, solo me queda entonces enfadarme conmigo misma por enfadarme con él. ¡Menuda paradoja! Solo otro cuidador me puede entender.
Mi padre es Ingeniero, después de unos años trabajando en varias empresas, creó las suyas propias. En el sector del transporte llegó a tener una flota de más de cien camiones que operaban por toda Europa. Se especializó en la definición de puestos de trabajo, llegando a tener una ingeniería con más de treinta ingenieros. Practicó excursionismo, básquet, futbol y tenis. Disfrutó del ajedrez, dominó y póker. Le apasionaba el mar, hizo buceo, intentó aprender a pescar, y llegó a ser capitán de yate de embarcaciones deportivas. Me enseñó a luchar y a buscar soluciones a todos los problemas, incluso a aquellos que parecían no tener. Ahora sus recuerdos se le van difuminando hasta resultarle muy borrosos, disfruta escuchando mis historias, en las que él es el protagonista, no quiero que se olvide de quien es.
Viven en su casa, nos ayudan dos cuidadoras profesionales que se turnan. Se precisaría de una tercera persona, pero eso es muy caro, por lo que yo cubro donde ellas no llegan. Lo más importante es haber conseguido que siempre estén acompañados y que yo normalmente pueda ir a dormir a mi casa. Vivo muy cerca suyo, con mi marido y mis cinco hijos. A efectos prácticos, entre mi marido y yo somos responsables del día a día de las dos casas, nuestros cinco hijos y mis dos padres. Hemos conseguido un cierto equilibrio, aunque el listado de renuncias aceptadas es infinito y doloroso.
Sólo me queda dar las gracias a todos aquellos ángeles que se han ido cruzando en mi camino, guiándome y dándome fuerzas, sonriéndome como sólo los ángeles saben hacer ¡Gracias!