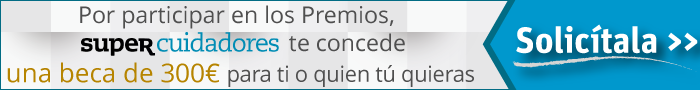El día que la tierra decidió quedarse dormida, supe que había llegado el momento de mi propia transformación; la crisálida sería mariposa naciendo en medio de una primavera paralizada.
El teléfono sonó un 20 de abril del 2020, los números de aquella fecha ya indicaban que era la ocasión para dejar el hábito de soñar proyectos deshilvanados. Las bajas del personal sanitario obligaron a contratar profesionales de un día para otro y ese día nació para mí como una sorpresa en la punta de la lengua. Comenzaba mi andadura en una residencia de mayores apaciguando los corazones de aquellos que pensaban que había llegado el fin del mundo.
Las calles se habían convertido en una masa de casas dormidas y las farolas, borrachas de soledad, escupían su luz provocando sombras siniestras sobre mis pasos cada noche al volver a casa; el mundo se había parado.
Paradójicamente, en aquel día aparentemente igual a los demás, yo comencé a vivir la aventura más bonita de toda mi vida; poder dedicarme a cuidar a todos esos mayores hambrientos de amor cuyas vidas parecían naufragar encerradas entre las cuatro paredes de sus habitaciones; sin hijos, sin nietos, sin nadie conocido, solo los rostros enmascarados de personas ajenas a sus vidas, figuras alargadas como luces de velatorio. Muchos de aquellos abuelitos ya no están aquí, los veintiún gramos que pesa su alma forman parte ahora del concierto silencioso de las nubes; jamás los olvidaré.
De un tiempo a esta parte, mi vida obedece a la lentitud trasparente de un centro religioso donde los hermanos pausan su edad entre árboles de incontables años y oficios religiosos. Aquí los días parecen ocurrir en un trozo de cielo muy pequeño, un lugar de recogimiento donde la contemplación forma parte de nuestra rutina compaginando rezos y cuidados a partes iguales; plenitud en forma de rosarios y misas, miradas llenas de gratitud después de una ducha, un aseo en uno de esos momentos de pudor donde la delicadeza forma parte de mis manos; risas durante los paseos y ese sacar a relucir toda mi verborrea para ocupar las horas de entretenimiento.
El hermano Gonzalo tiene la mente de cristal; vive en un presente continuo donde los minutos que forman parte de sus horas le regalan momentos que estrena a cada segundo que pasa. Para él, mis palabras son de color azul, las repeticiones de cada día a su lado es mi manera de fugarme del mundo abrumador que me rodea y cada noche, cuando le digo: “Que Dios te bendiga, Gonzalo y hasta mañana”, sus ojos me ven por fin de un modo definido y me contesta: “Gracias, gracias, guapa”. En ese instante siento cómo se derrama sobre mí la absolución y agradezco infinitamente dedicarme a su cuidado. Simplemente le adoro.
El hermano Martín es sencillamente mayor, su deterioro cognitivo se debe únicamente a sus ochenta y todos, es mimoso y se refugia en decir que todo está mal, simplemente para recibir esos mimos que nunca tuvo. Mi rutina con él se basa, entre otras cosas, en preguntarle mi nombre. “¿Cómo me llamo, Martín?”, le digo mientras le tomo de las manos. “Blanca Nieves”, me contesta con picardía. “No, cariño”, le digo partiéndome de risa. “Me llamo como la primera mujer”. Entonces me mira con sus ojos de Peter Pan y me canta: “Eva María se fue, buscando el sol en la playa…” Y yo me deshago emocionada de ver que sí, que sabe quién soy, que reconoce mis juegos y mis tonterías para hacerle más fácil el cortejo de los ecos que invaden su cabecita envejecida.
Cada tarde me alimento de la fertilidad de su sabiduría. Ambos son, de modo distinto, mis mejores maestros. Después de un buen paseo, me siento con ellos para leerles durante una hora y puedo asegurar que es el ratito de la tarde que más les gusta.
Hace tiempo solo había lágrimas y sustancias de hierba en los vértices de mi vida. Hasta el día en que mis alas crecieron después de aquella mágica llamada de teléfono.
Cuando nacen las alas, la vida se enreda en el corazón con el melancólico encanto que poseen las flores al nacer.
(Para este relato se han utilizado nombres ficticios)