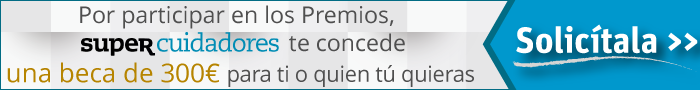Me llamo Fernando, aunque todos me conocen como Junior, y nací un caluroso 30 de julio de 2017 y tengo una enfermedad llamada Síndrome FoxG1.
Mi llegada al mundo fue bastante rápida y normal. Mis papás estaban felices de conocerme y en seguida me agarré a la teta de mamá contento de haber llegado a este mundo.
Con el paso de las horas y la llegada de la noche empecé a demostrar mi carácter, llorando con gran rabia durante muchas horas hasta que caí rendido y me dormí. Los días pasaban y, al contrario que el resto de bebés, no me gustaba mucho dormir y casi todo el tiempo lo pasaba llorando o tomando leche de mamá. Mis papás estaban algo preocupados, pero como buenos padres primerizos, hicieron caso de los comentarios de los demás que pensaban que mis llantos tan sólo se debían a los terribles cólicos del lactante.
Mis primeros meses fueron duros, hasta que por fin llegó mi primera revisión con la pediatra y ahí entonces todo mi mundo cambiaría para siempre. Mis padres me llevaron al pediatra a la revisión de los 4 meses y fue la primera vez que un médico nos dijo que algo no iba bien. A aquella amable doctora, que en vez de jubilarse prefería seguir en activo con 70 años, le pareció que mi llanto sonaba raro, que mis ojitos seguían demasiado estrábicos y que no era normal aquello de que todavía no pudiera sujetar mi cabeza al menos un ratito.
La primera vez que estuve en el Hospital Niño Jesús sería para una consulta con la doctora de neurocirugía, que debía revisar si todas las suturas de mi cabeza estaban ya cerradas o no. Esto significaba que quizás mi cerebro no crecería más, lo que asustó mucho a mis papás. Por suerte, tras realizarme un escáner, pudieron comprobar que tan sólo tenía cerrada mi sutura metópica por lo que mis huesos craneales y, por tanto, mi cerebro, aun podían seguir creciendo y desarrollándose.
Mi siguiente visita pasó por Neurología donde después de realizar una resonancia de mi cabeza, los doctores vieron que todo estaba bien. Mientras tanto mis papás empezaron a llevarme a fisioterapia, durante las sesiones lloraba mucho porque me costaba mucho trabajo hacer aquellos ejercicios, pero todos los días hacía mis ejercicios para coger cada vez más fuerza en mi cuello y mi tronco.
No fue hasta poco antes de cumplir un año que tuve mi primera crisis epiléptica. Estaba con mis papás durmiendo la siesta en el sofá, cuando mamá escuchó que tosía y al verme me encontró inerte y con los ojos mirando al vacío. Había perdido el conocimiento, mi pequeño cuerpecito se encontraba lacio y mis padres no sabían qué hacer al verme así. Mamá llamó corriendo a una ambulancia que me llevó hasta el Hospital Universitario Puerta de Hierro donde me vieron los doctores y me recuperé de mi primera crisis.
Los médicos pensaban que podía ser un hecho aislado, ya que hay niños que a veces sufren estos episodios fruto de la fiebre, pero tras varias ocasiones en las que sufrí las mismas crisis y tuvieron que ingresarme, los neurólogos decidieron que era el momento de comenzar con la medicación para la epilepsia. Efectivamente, los electros confirmaban que tenía en el cerebro una actividad anormal y que tendría que tomar medicación durante algún tiempo.
Para concluir que tenía alguna enfermedad que justificara el retraso en mi desarrollo, volvieron a realizarme un escáner y TAC, y por fin los doctores pudieron comprobar que al ser más grande mi cerebro ya se veía una falta de sustancia blanca y una lesión en el tronco del encéfalo. Al poco tiempo las pruebas genéticas confirmaron que padecía una mutación en el cromosoma 14 (14q12), concretamente en el gen FoxG1 que juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro durante las etapas embrionarias.