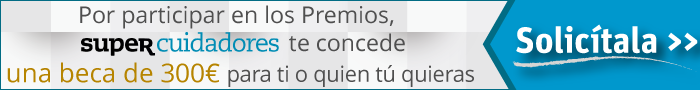Teniendo el virus, en cama y aislado. En donde nos destierra cuando, sin pedir permiso, se acomoda en el organismo y, con redoblada crueldad, también en el alma, contagiándola de soledad y de silencio.
Aprovechaba esos días de convalecencia, durante las escasas horas de apaciguamiento que la fiebre me concedía, para escribir en un dietario palabras al azar, notas sencillas, pequeños acordes en tinta que engrosaran mi particular sinfonía de la vida en cuadernillos sin pauta. Había estado pensando en titular el más reciente cuaderno con una frase que no llevaba a engaño: “Escribir desde las ruinas”.
Era evidente que el desmoronamiento físico y mental en que me tenía sumido el covid19 agrandaba el pesimismo y las prohibiciones médicas iban haciendo mella en mí a pasos agigantados: No abrazar a los hijos; proscribir la intimidad con la esposa; convertir a familiares y amigos casi en personajes telemáticos. ¿Acaso no era cierto, pues, que escribía desde mi propia ruina? La fiebre me abotargaba, escurriendo la lucidez de mi cerebro como si fuera una esponja de mar; y en mis desvaríos acabé pidiendo la ayuda de un ángel divino que aliviara mis penas. ¡Tan desesperado estaba! Luego cerré los ojos buscando un sueño reparador, no sin haberme reído de mí mismo y de mis irracionales peticiones…
Y el Ángel vino a mí. Se me acercó y me sacó de la ruina.
Sucedió mientras se iba fundiendo lentamente la tarde. Yo seguía en la cama. A oscuras. Tembloroso. Sufriendo unos intensísimos dolores de cabeza que me tenían en un sinvivir. Intentaba seguir durmiendo, aprovechando una momentánea ventana de no-dolor. Por mis mejillas descendían unos sinuosos senderos de sal, barranqueras de lágrimas recientes que discurrían desde el manantial de mis ojos hasta desembocar en los meandros de tela de las arrugadas sábanas.
Vislumbré, de repente, un hilo de luz dibujándose en el margen de la puerta. Lentamente se fue agrandando. Dentro de la luz pálida y amarillenta, la silueta menuda de mi hija Helena, que, con toda la delicadeza de sus cuatro años, volvió a entrecerrar la puerta y, de puntillas, para no despertarme, se acercó hasta el lateral izquierdo de mi cama, arrimándose a mí. Llevaba puesta una mascarilla de adulto y unos guantes de plástico que debió hurtar del armario de la cocina para realizar su furtiva hazaña. No tuve valor para echarla de la habitación en ese momento y, quizá imprudentemente, la dejé hacer.
Entrecerré levemente los ojos haciéndome el dormido, pero atiné a ver su manita acercarse a la mascarilla que cubría sus labios buscando acomodar en las puntas de los dedos un solitario beso. Noté enseguida el calor de esos deditos enguantados acercándose a mi sudorosa frente. La untó con la miel de su dulcísimo obsequio. En ese instante, más adentro de mi rostro quedó tatuado eternamente mi corazón.
Enseguida se retiró un poquito hacia atrás. Me miraba. Mantenía una de sus manos sobre mi brazo, acariciándolo con suavidad.
Del bolsillo se sacó un pañuelo finísimo, de color azul y blanco, voluble y casi transparente y, como queriéndome abrigar, lo extendió sobre mi pecho. Allí lo dejó.
Salió de la habitación con el mismo sigilo y silencio con los que había venido. Sabiéndose furtiva, sabiéndose rebelde. Lo que no sabía es que infectó mi alma y mi sangre con esa sustancia mágica y secreta que solamente puede recibir el nombre de Amor.
Y me sacó de la ruina.
La aparición de Helena, ese día, a mi lado, su fugaz compañía en mi dolencia es lo más cerca que habré estado jamás de la visión mística de un ángel. Mi querida Hija. Mi cuidadora furtiva.