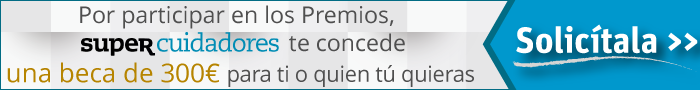Soy enfermera en un hospital de la Comunidad de Madrid. Llevo 12 años trabajando en este hospital. Han pasado multitud de pacientes por mis manos, multitud de historias, multitud de situaciones… Han pasado años desde que aquel paciente cambiase mi manera de ver la vida, y aun así sigo teniéndole presente como si fuera ayer cuando entró por primera vez en aquella Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios…
Llegó hasta mi por culpa de una de esas enfermedades neurodegenerativas que afectan a las neuronas motoras del cerebro, dejando de enviar mensajes a los músculos… Poco a poco las piernas se debilitan hasta el punto de no poder caminar, los brazos se vuelven torpes e incapaces para realizar las tareas cotidianas, la boca pierde su fuerza entorpeciendo su capacidad para deglutir o respirar… La inmovilidad termina siendo absoluta y el fallo respiratorio inminente… Y ésta última fue la razón que hizo que yo conociera a aquel paciente de 46 años que me dio mi mayor lección de vida. Sus músculos respiratorios habían dejado ya de funcionar correctamente y era necesaria la ventilación mecánica…
Días después de su entrada en la Unidad, cuando comenzaba ya a existir cierta complicidad entre ambos, me contó que fue la debilidad en sus rodillas lo que le hizo acudir al médico por primera vez… Jamás pensó que 3 letras pudieran causarle tanto miedo cuando le dieron el diagnóstico, pero poco después descubriría que el ELA podía ser mucho peor de como se lo habían contado. Al cabo de 1 mes se vio obligado a usar una silla de ruedas porque sus piernas no eran capaces de moverse… y en menos de 1 año la inmovilidad total de su cuerpo le había alejado de sus hijos, de 10 y 14 años, porque lejos de querer ser una carga para ellos, había optado por aislarse y evitar que ellos le vieran en aquella situación. Me lo contaba con lágrimas en los ojos, haciéndome ver que la lucha interior entre el amor que les tenía y la angustia que quería evitarles era su gran batalla diaria, más allá de la que tenía que lidiar con su propia enfermedad…
El día a día en la UCIR era monótono y aburrido para él, yo intentaba entretenerle de vez en cuando y sacarle alguna sonrisa y, en alguna ocasión lo conseguía, sobre todo cuando me daba por sacar mi vena artística y le cantaba María de la O mientras le administraba la medicación o le aspiraba la cánula de traqueotomía… Cada ratito libre me escapaba a ver a mi paciente favorito. Y SÍ, queda mal decirlo, pero las enfermeras también somos humanas y también tenemos nuestros pacientes favoritos, pacientes con situaciones que nos calan el alma… y él fue uno de ellos. Y así se lo hacía saber cada vez que iba a verle con la excusa de ponerle crema y acomodarle en la cama: “¿Cómo está mi paciente favorito?”. Y él, a pesar de todo, siempre me respondía con una sonrisa: “Bien”. Pero yo sabía que eran 24 largas horas diarias postrado en una cama, sin poder moverse, pero sin poder parar de pensar en todo lo que le estaba pasando, y no, no estaba bien. Aquella despiadada enfermedad calaba cada uno de sus músculos hasta hacerlos inútiles, pero el cerebro y su mente estaban intactos. Aquella patología era tan cruel que dejaba, sin embargo, sanas cada una de sus fibras nerviosas para que su víctima pudiese sentir cada procedimiento, cada pinchazo, cada uno de los síntomas de la enfermedad… Y llegó un día en que le pregunté qué tal estaba mi paciente favorito y su respuesta, por primera vez, no fue: “Bien”.
Aquella tarde estaba contento. Esperaba la llegada de su “Tesorito”, como él la llamaba, una hija preciosa de 10 años con la que se le caía la baba y a la que llevaba si ver desde el día en que ingresó, cerca ya del mes y medio. Un día le pregunté porque se esforzaba en ser tan desagradable cuando venía su familia, sobre todo su mujer, porque pese a que esperaba con entusiasmo la hora de las visitas, se transformaba en una persona huraña y antipática cuando les tenía delante. Y eso había llamado mi atención, pero no me atreví a preguntárselo hasta una tarde en que su mujer no pudo contener las lágrimas y se marchó llorando, preguntándose porque parecía que su marido no quisiera verla. Su respuesta me dejo helada: “Ellos tienen que seguir su vida. Cuando yo me vaya quiero que mi mujer sea feliz y rehaga su vida. La quiero con locura, pero quiero facilitarle el trabajo de olvidarse de mi… Y mis hijos… posiblemente el recuerdo de un padre desagradable les haga más fácil asumir su pérdida…”.
Pero con su “Tesorito” no podía fingir… La niña entró en la sala, le besó en la mejilla e inmediatamente se puso a mirar la televisión que estaba frente a él sin dirigirle la mirada, él la hablaba y ella contestaba con monosílabos sin apartar la vista de la televisión. “Cariño, ¿Por qué no me miras? ¿Te avergüenzas de papá, hija?” Y con un movimiento de cabeza ella contestó que no. Ella pudo contener las lágrimas al ver a su padre lleno de tubos, postrado, sin ya poder moverse… Cuando se fue, me acerqué a él y yo no pude contener las mías…
“Estoy cansado. Tengo mucho miedo a la muerte, porque es algo desconocido, pero ya no puedo más”. Y el nudo de mi garganta, ese que siempre intento que siga intacto para no dañar mi profesionalidad, se deshizo. Y mi “yo humana” lloró junto a él mientras mi “yo enfermera” le prometía que si algo pasaba estaríamos a su lado para evitar cualquier sufrimiento.
“Disfruta la vida. Hazme caso”. Me dijo. “A menudo nos preocupamos por cosas intrascendentes y nos olvidamos de vivir, de vivir disfrutando todo lo que la vida nos otorga. Te mereces disfrutar de la vida, de cada momento. No olvides que nunca sabemos cuándo se nos arrebatará la vida de las manos, espero que en tu caso dentro de mucho tiempo. Pero haz que, cuando llegue ese momento, no te arrepientas de haber malgastado tu vida…”.
A partir de ese día tuve que regañarle en varias ocasiones porque los compañeros del turno de noche me contaban que, a altas horas de la noche, se desconectaba del respirador en un intento por adelantar la huida de aquella situación.
Cuando le dimos el alta a una residencia de larga estancia, le hice prometerme que iba a ser fuerte, que no haría ninguna tontería. Pero no cumplió su promesa. Una noche, volvió a utilizar su cabeza, la única parte de su cuerpo que aún podía moverse, para atentar contra el resto de sí mismo. Y aquella noche, cuando el personal de la residencia acudió a conectarle el respirador, ya era demasiado tarde.
Posiblemente se fue con muchas cosas pendientes por vivir, pero a mí me dio la lección más grande de mi vida.
No puedo acompañar mi historia con ninguna foto suya, porque no la tengo. Su imagen esta fotografiada solamente en mi memoria, y la guardaré allí toda mi vida. Al igual que sus palabras: “No olvides que nunca sabemos cuándo se nos arrebatará la vida de las manos. Pero haz que, cuando llegue ese momento, no te arrepientas de haber malgastado tu vida…”. Aquellas palabras hicieron que cambiasen mis prioridades y mi forma de enfrentarme a los problemas cotidianos y, fue entonces cuando entendí que gracias a saber cuidar había aprendido a vivir.