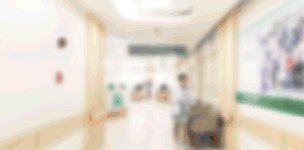La que es y sigue siendo desde hace ya más de noventa años. Después de airear la cama se afana en la búsqueda del abanico, le dedicamos tiempo a rebuscar, revolver y dar vueltas.
Después de rastrear los lugares que ella habita, presiento que el abanico ha volado, miro por la ventana y lo descubro en el pavimento de la calle. Cuando le anuncio el suceso, la expresión de su cara evidencia disgusto. Ese malestar me traslada al recuerdo de la pérdida de un regalo de mi padre, ya fallecido. Era un reloj que me gustaba, lo colgaba del cuello y recorría mi blusa desde el esternón a la cavidad torácica. Aquel objeto redondo, con una cadena larga, de oro, se cerraba con una tapa embellecida de diminutas filigranas incrustadas.
En la fecha de su noventa cumpleaños, divertida y con entusiasmo le entrego el regalo, parecía un marca-libros, incluso un abre-cartas. Es una funda de fieltro encarnado que envuelve un abanico azul como el añil. Esa tintura que contemplaba cuando ella, mi madre, aclaraba las sábanas blancas. Para ese veintisiete de Marzo de dos mil trece, la obsequié con un objeto fetiche de su color favorito. Mi sonrisa y su mirada vislumbraban una mezcla de ingenuidad y bienestar. Con el tacto adivinó que se trataba de un abanico y para su sorpresa llevaba un detalle negro, florido y firmado.
Ese día acertamos, mi hermana con un pañuelo de seda, otra de las hijas con el estuche de la fragancia de Álvarez Gómez para las ocasiones. Mi hermano con agua de colonia fresquita para después de la ducha. Ella disfruta con el ritual del baño, en presencia de su hija, todo lo quiere hacer ella. Impregna de colonia una manopla blanca de felpa suave y dice a mi hermana pásamela por la espalda. Su mejor regalo es el olor a limpio.