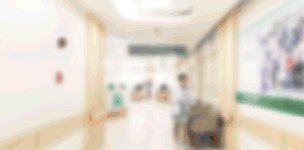A lo largo de mi carrera profesional he escuchado infinidad de historias.
Cada día, tras mi jornada laboral acumulo nuevas biografías de personas maravillosas que ya no existen como tal, o incluso, de malas vidas que se ha llevado por delante todo lo que han querido, y más. He visto en los ojos de sus cuidadores, (los de verdad, aquellos que no lo eligen como profesión y que no reciben un duro por su labor), ansiedad, depresión, sobrecarga, e incluso, culpabilidad por “abandonarlos” en un centro y sentir, con ello, alivio. He visto satisfacción en la cara de una mujer maltratada durante años al poder deshacerse de su labor de cuidado y he visto aferrarse a un cuerpo sin vida suplicando para que su madre regresara. También he visto a madres llorar tras el diagnóstico de su hijo, y a hijos pasar por toda clase de pseudoprofesionales en busca de alguna cura milagrosa. He visto la desesperanza, el desespero. He visto como se van formando poco a poco las ideas de suicidio de una persona cuidadora. He visto la mirada perdida de un mayor preguntando por sus padres una y otra vez. He visto la sonrisa de otra al salir cada mañana al patio de su residencia y preguntar en qué hotel tan bonito se encontraba. He visto a padres-abuelos devotos llorar porque no los vienen a visitar.
Probablemente haya visto todas las caras de la moneda de esta realidad social, la de las personas que dependen del cuidado de otra.
Pero entre todas esas historias hay una que marcó un antes y un después en mi vida. Corría un invierno frío y esperaba a una nueva paciente. Se trataba de una jovencita de unos veinti-pocos años, la cual portaba una enfermedad genética, que la había llevado a la silla de ruedas, y que terminaría inevitablemente en la muerte. Había sido diagnosticada hacía unos cuantos años. Por su juventud, y el curso de su sintomatología intuía que no había tenido demasiado tiempo de hacer relaciones sociales, por lo que, la acompañaría una de esas madres-coraje a las cuales admiraba tanto. Sin embargo, en este caso me equivoqué. Empujaba la silla de ruedas un chico, igual de joven que ella, que llevaba puesta una de esas sonrisas que hacen que una también sonría. La besó y la dejó en buenas manos. Terminé de atenderla y sentía curiosidad de saber su historia. Así que les pregunté cómo se habían conocido y, sobre todo, cuándo. Escuché con muchísima atención, puesto que conocía infinidad de historias interesantes, pero ninguna como la suya.
- Y cuando la conocí bien y me di cuenta de cómo era, me dio igual su enfermedad, el no poder tener hijos, y el tener que cuidar de ella por el resto de sus días, al fin y al cabo, no quiero hacer otra cosa que no sea hacerla feliz. – me dijo.
Mientras se iban me asomé a la ventana y me quedé unos minutos absorta, pensando en lo que me había dicho aquel chico. He visto a muchísimos cuidadores que, llevados por el amor, ya sea fraternal o romántico, cuidan fervientemente. Pero nunca ninguno que lo eligiera desde el principio y conscientemente. Y en un mundo en el que, desgraciadamente, cada vez la raza humana es menos humana, cuidar a una persona dependiente con la cual compartes un vínculo es toda una heroicidad. Pero decidir cuidar a una persona e iniciar un vínculo con ella, eso es un milagro.
Gracias a ti, cuidador, por demostrarme que, por encima de todo, está el amor.