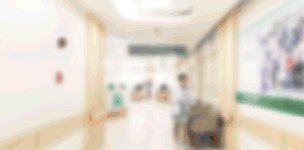Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, el abuelo se quedaba a cuidarnos un par de horas a la tarde mientras mi madre trabajaba.
A veces se sentaba en el sofá y veía la tele con nosotros, pero era (y es) muy charlatán así que el silencio duraba bastante poco. Normalmente contaba alguna anécdota de su infancia, casi siempre la misma. La habré oído cientos de veces, pero llega un momento en el que uno deja de prestar atención y los detalles se pierden. Lo que ha quedado es una imagen con pocos elementos: Dos niños, un río y un árbol repleto de manzanas al otro lado. La historia se resume en que él y su amigo se las apañaban para hacerse con las manzanas del vecino sin ser vistos en su propiedad. Para ello provocaban la caída de las frutas al agua, de la que posteriormente las recogían, llevadas por la corriente. El resto de historias que conozco me las contó mi madre a partir de lo que ella había oído. Sus padres -mis bisabuelos- fueron víctimas mortales de la tuberculosis, enfermedad que le encontraría a él también en un par de ocasiones, como un viejo enemigo. Se quedó huérfano a una edad muy temprana, y aunque por suerte tenía a sus hermanos mayores, ellos también se casaban o tenían que trabajar. La vida enseñó a mi abuelo, como a mucha gente, a trabajar duro, y que el dinero era señal de bienestar. Como muchos en aquel entonces, viajó junto a su mujer para enriquecerse, cuando mi madre apenas tenía unos meses. Trabajaron mucho, pero no ganaron tanto. Una vez de vuelta a España, montaron una pescadería, a la que dedicaron sus mayores esfuerzos hasta la jubilación.
Los años pasan y las mentes cambian, y aunque mi abuelo se repitiera o confundiera de vez en cuando, a nadie le extrañaba. Y no es algo de lo que asustarse, porque puede no significar nada. Pero en este caso no fue así. Nos dimos cuenta una tarde cualquiera, cuando empezó a ponerse nervioso y decir que tenía que volver a la pescadería para apagar la nevera. En aquel entonces, el negocio llevaba cerrado más o menos un lustro, y habían alquilado el local a otra persona. Nos quedamos callados, y al cabo de un rato le explicamos que ya no tenía pescadería de la que preocuparse. Puede que incluso nos riéramos un poco por lo extraño de la situación, pero nadie se quedó tranquilo. A partir de entonces, como es de saber, la cosa fue degenerando. Aunque el Alzheimer estaba en mente de todos, el abuelo fue llevado a distintos neurólogos, y se llegó a la conclusión de que tenía carencia de vitamina B12. Se lo trató según ese diagnóstico, lo que nos resultaba más fácil de asimilar ya que no implicaba una degeneración de tan alto nivel. Pero no nos sorprendimos cuando, después de otras pruebas, se dedujo que era Alzheimer.
El papel que juega el cuidador es sumamente importante en este tipo de enfermedad. El afectado es dependiente total, no solo a lo que se refiere a tareas cotidianas, sino que necesita de una persona que lo guíe, porque con frecuencia se sienten perdidos. No todos los enfermos de Alzheimer son iguales. Oímos casos en los que son personas tranquilas, que se entretienen con facilidad, que incluso les gusta el baile y el juego. Por el momento este no es nuestro caso, aunque no descartamos que sea debido a que pasa por una fase. Él a veces parece que se encuentra en un limbo donde no conoce ni mucho menos entiende lo que le rodea. El problema surge en los momentos de lucidez en los que percibe que, de alguna forma, algo va mal. Su carácter nervioso hace que esta etapa sea más dura y la frustración se apodere de él: Hace preguntas y exige respuestas que no entiende, se mueve de un lado a otro, remueve objetos y escapa de casa buscando algo que no sabe ni qué es ni cómo encontrarlo. Muchas veces son facturas que pagar, papeles que firmar o números de teléfono.
Su cuidadora principal es mi abuela, con la que convive y la que lleva el mayor peso de la enfermedad. Justo en la puerta de al lado vive mi madre, su segunda cuidadora, que siempre está alerta por si oye una voz más alta de lo normal. A veces mi abuelo se altera demasiado y refleja su ira contra ellas. Un enfermo como él, que tiene tanta energía, no es algo que pueda llevar una sola persona, y mucho menos a cierta edad. Es muy duro para ellas enfrentarlo, porque se vuelve irreconocible. Muchas veces, fruto de la exasperación, se le dan malas contestaciones, pero ambas cuidadoras siempre intentan llevarlo con calma: Hay que relajarlo, reconducirlo a la tranquilidad y quitarle toda preocupación de encima, aunque casi nunca es posible. Cada día que se levantan piden que sea un día tranquilo. Eso sí, después de cada trifulca, no falta la vez que el abuelo pida perdón. Solo nos cabe pensar que es consciente hasta el punto de saber que ha hecho algo malo, aunque no el qué.
Que esto parezca un drama es la última de mis intenciones, después de todo es una enfermedad que evoluciona y el enfermo pasa por muchas fases. Por aquí creemos que lo peor ya ha pasado, como las noches sin dormir y los accidentes por la falta de dominio que tiene el enfermo de su propio cuerpo. Se ha aprendido a llevarlo con toda la eficacia posible para asegurar que el paso de la enfermedad sea lo menos sufrido posible.
El Alzheimer es una enfermedad complicada, no solo para el afectado sino para la familia que tiene que cuidar de él y -ante todo- asimilar lo que está ocurriendo. Pero es una realidad, y algo para lo que no queda más remedio que tener paciencia y ser dedicado. Mi abuela confesó que en los primeros meses tenía la esperanza de despertar algún día y ver que todo había sido un mal sueño. Pero al fin y al cabo es algo que el tiempo te lleva a aceptar. Sin embargo, como ya he dicho, los hay que bailan, ríen y juegan. Mi abuelo siempre fue un hombre ansioso y preocupado por el trabajo y no va a empezar a festejar ahora. Solo le queda seguir “pagando facturas”.