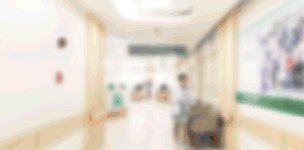¡Como la quiero y cuanto la extraño! La quiero por su infinita manera de ser mujer, perfecta y simple.
Sintiendo, aún a día de hoy, su dureza y oculta ternura, en cada palabra que me dirige. Aprecio el incalculable saber de sus ochenta y seis años en sus pasos silenciosos, como un pilar que cimbrea y resiste a todos los terremotos que ha sufrido en la vida, ayudándole gracias a su movimiento seguro y firme a anclarse en mi alma para ser mi guía. Y la adoro en mis recuerdos de niña.
En ella nada me sorprende y todo me conforta porque, como siempre dice, “a verlas venir”, del mismo modo que todos vemos como cada mañana, a sus años, tiene que sacar fuerza de flaqueza y comenzar el día levantando y asistiendo a su marido, desde que un ICTUS lo dejara “inútil”, -como dice-.
¡Qué palabra tan dura!, pensé la primera vez que le oí referirse así para describir la situación actual de mi abuelo. Me sonaba despiadada y cruel. Con connotaciones hirientes y muy mal intencionada. Así que la busqué en el diccionario para encontrar el lado amable del término: “Dicho de una persona: Que no puede trabajar o moverse por impedimento físico”. Y así, gracias a esa manía que ella me inculcó de recurrir a la Real Academia de la Lengua, y después de interiorizar literalmente su significado, a fuerza de escuchársela, he asimilado que su sentido, como el de otras muchas, está más en el “quién” y en el “cómo” se pronuncia. Es la palabra correcta para describir una realidad como la suya. “Mi abuelo no puede ni trabajar ni moverse con soltura”. Para una generación en la que la principal palabra era “trabajo”, que ya nació con ella en la piel, ese era el mejor término para definir la situación de mi abuelo, sin tapujos y sin medias tintas.
Era el segundo día de enero de 2010, y el frío se sentía con toda su fuerza incluso aquí, a orillas de Mediterráneo. No es de extrañar que allí estuviera nevando. Recuerdo la llamada de teléfono, el terror dibujado en nuestros labios abiertos en una infinita pregunta, las lágrimas y el temor ante un terrible desenlace. Y desde ese enero la felicidad en la familia descendió algunos peldaños. Sin embargo, lo que permanece inalterable es su fuerza. La curva de sus huesos se arquea, pero no pierden la elasticidad en la entrega, dando la mano, ofreciendo el hombro o estirando del ánimo de otros.
Y esa maestría la aplicó para volver a enseñar a su marido, de forma paciente, a subir las escaleras hasta el segundo piso, -siguiendo atentamente y a sus espaldas cada paso-, a recorrer la habitación sin recurrir a la muleta, a realizar su aseo personal, a prepararse el desayuno…En definitiva, todas las tareas que le permiten tener calidad de vida.
Aunque la calidad de vida tiene una perspectiva individual, nadie puede negar que, en sus espaldas recaen todos los conceptos que la definen.
Con cansancio o sin él, limpia, cocina, lava y atiende, fervientemente, a lo que de su familia queda en casa - las hijas viven lejos- , con el genio y empuje de una mujer capaz de sostener el mundo en su mano, sin emitir una queja. Aunque intuyo que le queda poca dosis de la alegría que tuvo un día, es generosa, benévola y compasiva, haciendo sinónimos “servir y ser servido”. Posiblemente siguiendo una táctica aprendida tras años y años de limpiar el polvo a un cuadro, ya desaparecido, que colgaba de la pared en la habitación que ocupaban sus hijas con una frase de Rabindranath Tagore: “Dormía y soñaba que la viada era alegría. Me desperté y vi que la vida era servir… serví y el servir era alegría”.
Con el tiempo he descubierto que verdaderamente “Somos gracias a lo que hacemos día a día”. Y cada día vivido a su lado y disfrutando de su desinteresado cariño y entrega me ha ayudado a ser un poco mejor. Y, a veces, siento que una parte destacada de mi “bueno” es suyo.
Porque… como dice la famosa cita de Nietzsche: “Si el hombre tiene un “ para qué”, puede superar cualquier cómo”. Y esto es posible incluso a una edad avanzada como la suya.