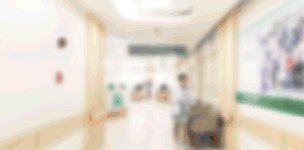Te despiertas una mañana en la cama. Abres los ojos. Y te das cuenta de que todo ha llegado a su fin. De que eres “libre”.
De que tras cinco largos y agotadores años al servicio ininterrumpido de un ser querido enfermo de Alzheimer, el Universo te ha devuelto el control de tu vida por completo. Y, ahora, el excitante, confuso e inquietante tramo de un nuevo camino a recorrer en solitario se extiende ante ti.
Es una sensación curiosa. Es como despertarse de un sueño dentro de otro sueño. Como adentrarse en un limbo ligero y pesado al mismo tiempo que te estira y oprime en igual medida. Como encontrarse perdido en medio de un desolador océano de tierra árida y quemada. Como ser el animal al que, tras un extenso periodo en cautividad, se le abre la puerta de la jaula para restituirle a su hábitat natural.
Ese primer instante de realización, de bajar de la nube de anestesia emocional en la que tu mente te ha tenido sumido, es surrealista, impactante y absolutamente asfixiante. Afrontar esa nueva realidad, esa nueva libertad, ese nuevo volver a ser uno mismo es, en sí, un Cosmos personal de tristeza, emoción y desconcierto.
Curiosamente, todo eso no sucede al día siguiente de la pérdida de ese ser querido del que hemos estado cuidando con tanto amor y dedicación, ni a las dos semanas, ni tan siquiera al cabo de un mes. Ese despertar, ese abrir de ojos mientras tu cabeza sigue reposando sobre la almohada, ocurre cuando el polvo suspendido en el ambiente por el fragor de la batalla librada y ya concluida, comienza a asentarse. Cuando la humareda generada por los últimos cañones y misiles disparados empieza a disiparse y el aire vuelve a resultar respirable en cierta medida.
Para cuando inicias ese mirar atrás y te ves capaz de hacer balance de lo vivido, sufrido y experimentado en toda su magnitud, ya han pasado casi tres meses: la vida ha seguido su curso, la gente que estaba pendiente de ti ya ha retornado a su propia realidad y tu vuelves a hallarte en aquel silencioso ojo del huracán que tanto conocías como cuidador.
Alzheimer, qué bonita y terrible palabra. Cuántos recuerdos dulces y amargos me provoca. Cuánta aflicción y amor encierran los sonidos producidos por sus sílabas.
Alzheimer, sobre mi cuerpo te he tatuado para no separarte nunca de quién soy aún por más que algún día, como ya hiciste con mi abuelo materno y luego con su hija, hagas que mi cerebro se olvide de ti. Jamás podré vivir al margen de tu etiqueta. Tampoco lo deseo. Tú me has convertido en quién soy hoy: un hombre más humilde, agradecido y sensibilizado de lo que era antes de cruzarte en mi senda. Y formas parte de mí con tanto arraigo, que has pasado a ser una característica más de mi persona. Como lo es que tenga los ojos marrones; que una cicatriz me recorra el pecho de arriba a abajo; que sea portador del virus de la hepatitis C que anida en mis venas desde que entró en ellas con la transfusión que se me realizó durante una operación a corazón abierto con tan sólo cinco años; que no me guste llorar en presencia de otros; o que anhele ser feliz por encima de todo. Eres una segunda capa de piel de la que no podré desprenderme en lo que me resta de viaje por este planeta.
Hoy, no me sería posible concebir mi vocabulario o mi ser sin la existencia de la palabra ‘Alzheimer’ y todo lo que esta significa.
Me incorporo despacio recordando tantos despertares pasados; viendo su frágil mirada reflejada en mi interior; sintiendo el tacto de esas manos que, durante tantas horas sostuve entre las mías: reconfortándole y amándole incondicionalmente, a la par que el ser testigo silencioso de su sufrimiento y declive me rompía por dentro en mil pedazos.
Deposito la planta de mis pies descalzos sobre el cálido suelo de madera con cierta lentitud a la vez que revivo en mi cabeza esas múltiples ocasiones en las que me levantaba bien temprano para dirigirme hacia su dormitorio, cerciorarme de que seguía durmiendo plácidamente e iniciar aquel automático proceso de preparar medicaciones, desayunos, duchas y demás rutinas mañaneras.
Avanzo lentamente hacia el espejo y me detengo ante él para observarme. Para mirarme de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Para estudiar con detenimiento la devastación física y psicológica que el Alzheimer y su cuidado han producido en mí. Para medir uno a uno los estragos de esa batalla perdida. Para pensar, analizar y cuestionarme. ¿Quién soy? ¿Cómo me acostumbro a volver a vivir después de lo acaecido? ¿Cuánto de aquel joven inocente y soñador de hace cinco años queda en mí, y de cuánto de ese quien era me he ido desprendiendo -por obligación y necesidad- a lo largo del sendero transitado? Me pregunto incesantemente. La lucha ha llegado a su fin, sí. Pero, ¿qué ha quedado de mí tras encarnizar tan ardua contienda? Mucho amor, mucha paz pero también mucho dolor, demasiado debo decir. Múltiples son las heridas de guerra que el Alzheimer ha dejado en mí: incisiones profundas, abiertas, sangrantes y purulentas que requerirán de mucho tiempo, mimo y dedicación para ser sanadas. Cuidar tiene un precio y es cuando dejas de desempeñar tu labor que la vida te pasa factura por los esfuerzos realizados. La mía es muy alta, muy cara. Aunque siempre supe que así sería.
Me llevo cada uno de mis cortes y llagas a la boca y los lamo como el perro que lame sus lesiones para curarlas con su saliva. Algunas mantienen un cierto ácido dulzor pero la gran mayoría saben amargas. Aún así no me detengo y sigo extrayendo poco a poco y con extrema paciencia el veneno que estas albergan para luego escupirlo. Es todo un proceso. Un proceso temporalmente indefinido. Pero no me preocupa. He aprendido a ser paciente, a entender los ritmos de la vida, y a ser consciente de que he de dejarme fluir y aceptar más. La sangre sigue brotando a borbotones de cada uno de los tajos que cubren mi consumida figura. Y sé que solo el amor será capaz de cicatrizarlos. La pena emerge de cada uno de esos mil y un fragmentos de mi alma que acarreo conmigo en una mochila con la esperanza de que, en un futuro no muy lejano, alguien pueda lograr ayudarme a recomponerlos. Y soy consciente de que sólo el transcurso de los años podrá mitigarla.
Me arrodillo extenuado, notándome vencido. Y lloro. Lloro como nunca antes lo había hecho. Como un niño abandonado. Como un adulto derrotado.
Levanto los ojos para fijar mi mirada en ese cielo tormentoso que se cierne sobre mí e imploro. Rezo. Le ruego a los dioses que sean benévolos y justos conmigo, que me vuelvan a hacer sentir la alegría de vivir y que no me abandonen en estos momentos.
Y es entonces, cuando este guerrero se ve preparado para afrontar un nuevo amanecer sin ella, para afilar otra vez su espada y aceptar que, en lo que a cuidar de su madre con Alzheimer se refiere, ha llegado al final del camino.