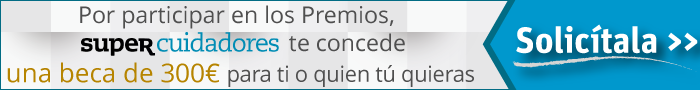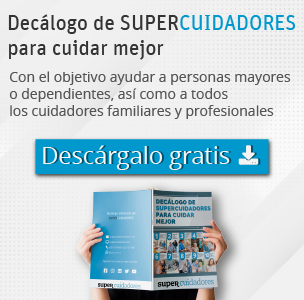Hacía calor en el mes de julio cuando empezaron las contracciones; en el Hospital supe que algo iba mal cuando unas caras serias de médicos y matronas dijeron que me preparasen urgentemente para cesárea, era de noche y tenía miedo.
Al despertar tenía sueño y miedo, todo era confuso, mi hijo no estaba y los médicos no sabían cómo darme la noticia, al final me dijeron que tenía Síndrome de Down y pregunté qué era eso, el dolor fue tan fuerte que deseé huir, huir lejos o morir allí mismo, también me dijeron que le habían tenido que trasladar a otro Hospital porque no estaba bien, me retiraron la leche y entré en un estado en el que permanecí durante meses, lloraba, no comía apenas, me recomendaron seguir tratamiento psiquiátrico y allí también lloraba vestida siempre de negro.
Me llevaron a la semana, cuando me dieron el alta, a ver a mi hijo. Cuando le vi tan pequeño, en la incubadora, dije que no era hijo mío porque no se parecía a mí, durante algunos días seguí negando que fuera mi hijo y al fin le cogí en brazos y le di un biberón.
Al mes salió del Hospital y el mundo se me cayó encima porque no me sentía capaz de afrontar yo sola ese reto. Durante aquella época tuve amigas que fueron mejor que familia, tan grande fue su ayuda que es indescriptible su generosidad y apoyo.
El rechazo que sentía hacia mi hijo se diluyó cuando elegí su nombre “Alejandro” que significa el defensor, el protector. Entonces abracé un niño sonrosado de piel suave que olía bien y lo estreché contra mi regazo con la esperanza de que todo fuera bien.
Las noticias médicas eran malas, había tenido sufrimiento fetal y por lo tanto un retraso mental añadido; los primeros años íbamos frecuentemente al Hospital por complicaciones de bronquios y pulmones, con el tiempo nos hicimos fuertes ambos, era como si fuéramos capaces de hacer un traspaso de energía cuando uno de los dos lo necesitase.
No se puede decir que las cosas hayan sido fáciles compaginando un trabajo absorbente con un niño que necesitaba tanta dedicación, noches sin dormir y al día siguiente a trabajar. Diferentes casas, diferentes guarderías y colegios y diferentes mujeres que le cuidaban mientras yo iba a trabajar.
Alejandro siguió creciendo con su piel blanquita y limpia y sus ojos entre verde, gris y azul oscuro, tornasolados, con una mirada limpia y comunicativa y crecimos los dos entre niebla y sol, entre abrazos, besos y dificultades que íbamos superando, creando así un vínculo fuerte de entendernos solo con la mirada y con silencios llenos de significado.
Y llegó la pandemia, lo tomamos como un premio; en los tres meses de confinamiento, en casa juntos, yo tele trabajaba pero en los ratos de descanso, nos sentábamos en el sofá y nos abrazábamos y comíamos y merendábamos y éramos felices. En junio pedí la jubilación anticipada y un nuevo ciclo empezó.
Los lazos que nos unen veintinueve años después son aún más fuertes, no sé cuál de los dos depende más del otro.
Puede que cada persona llegue a la vida de otra persona para enseñarle algo.
Alejandro me ha enseñado muchas cosas, destacaría la paciencia, la ternura, la empatía y la conciencia de la propia fragilidad y fortaleza, la capacidad de lucha, lo efímero, lo verdaderamente importante, lo trivial de lo que considerábamos importante, la humildad, me ha enseñado a dominar la rabia y a aceptar lo que la vida nos depara.
Los seres humanos tendemos a anticipar y anticipando tenemos miedo al futuro, confieso que tengo miedo a envejecer y a no tener fuerzas para cuidarle, confieso que sueño con que el fin nos llegue al mismo tiempo y así sigamos juntos en la dimensión que sea para poder abrazarnos eternamente y que me mire con sus ojos tornasolados llenos de amor y ternura. Sueño con una vida más fácil para las mujeres que se queden solas cuidando a un hijo con discapacidad, sueño con una sociedad más empática y con que entre todos lo consigamos.