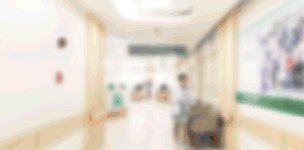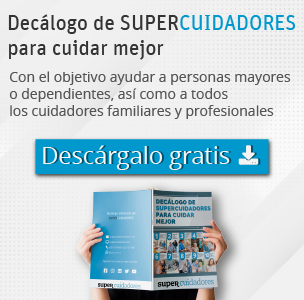El once de abril del 2016 Ricardo, mi marido, se mareó y empezó a balbucear palabras sin sentido.
Estábamos con los niños y tras el susto le llevamos a un hospital cercano, en el que nos informaron que tenía hidrocefalia producida por un tumor cerebral. Ahí empezó nuestro perverso y agonizante periplo.
Al día siguiente pusieron todo el entramado sanitario en marcha. A las tres semanas me comunicaron su diagnóstico: cáncer nivel IV, tumor inoperable. Tras consultar al neurocirujano tomé la decisión más dura, aunque más meditada de mi vida. Moriría en casa, nosotros decidiríamos dónde hacerlo. Le cuidaría aunque no supiera ni poner una tirita. El amor te proporciona un curso acelerado de cómo cuidar, proteger y ayudar.
Desde el primer momento acepté el DIAGNÓSTICO: Era cáncer terminal. Él se esfumaría en unos meses, como si nunca hubiera estado en mi vida. Sin embargo lo que no iba a aceptar era el PRONÓSTICO, porque eso si lo podría combatir, sin su ayuda, porque él prefirió la ignorancia de lo que le estaba sucediendo.
Abandoné todo: trabajo, vida, nuestros hij@s estaban sin dinero. Todo por cuidarle. Ambos nos recluimos en casa. Cada noche rebañaba el amor que me quedaba de él. Le acariciaba absorbiendo lo poco de vida que le quedaba. Empecé a vivir su vida, olvidé la mía, palpitaba la suya. Él no tenía fuerzas, por lo que yo debía apretar su débil cuerpo para que al menos caminara mentalmente unos metros más, cada día, sin rumbo fijo pero cargado de abrazos y besos para nosotr@s. Para mí.
Los primeros meses desfallecí, me convertí de repente en gobernanta, camarera, enfermera y encargada del mantenimiento, además de mis tareas habituales como madre, esposa y administradora. Todo el mundo quería venir a casa a vivir con nosotros para “ayudar” y terminé ocupándome de un ejército completamente desahuciado y compungido. Nadie jamás me preguntó qué es lo que necesitaba yo. Alrededor de mí se tejió una diabólica red de consejos opiniones, afectos y desafectos que me ahogaban las pocas fuerzas que aún atesoraba.
Llegué a tener un ataque de ansiedad en el que terminé secretamente en el hospital. No recuerdo como llegué allí. El caso es que tras esa crisis nerviosa decidí organizar a todo el mundo. No se que fue peor. Nadie logró entender mi desesperación. Así que sólo acerté a enfadar a mucha gente y a encontrarme físicamente sola ante todo. Estos fueron los momentos más duros, en los que creí desfallecer y en los que ni mi positivismo lograba sacarme de allí.
Muchas veces estuve a punto de tirar la toalla. Enviarle a un hospital. No pude.
Cada día, tras mi café mezclado con meditación, realizaba todo mi ritual tántrico con él: Primero le aseaba y cambiaba, mientras él, avergonzado, me miraba de soslayo untado de agradecimiento. Le masajeaba con crema de vainilla que dejaba ese olor a caramelo que siempre tenía, mezclado con su perfume y con los aceites que cada día encendía en la habitación para ahuyentar el olor a muerte.
Luego le acariciaba los pies y las manos. Le hablaba, le contaba cosas o le leía algún capítulo de mi irreverente novela, que lograba arrancarle al menos sonrisas.
Hacía la cama con él encima. Una habilidad que adquirí durante estos meses. De ese tipo de capacidades que deseas no poseer o volver a utilizar nunca.
Le daba el desayuno y tras mi ducha refrescante que arrancaría los reproches, la soledad, la tristeza y mil cosas feas más que aparecían cada día, me tumbaba a su lado.
Sentía que lo escatológico se entremezcla con la belleza del amor profundo. Incluso a mí me llegaron a parecer los momentos más íntimos y perfectos de toda nuestra relación. Sentía que todos los días eran iguales y a la vez diferentes.
No puedo decir que fuera infeliz, sólo estaba terriblemente triste.
Aprendí que había diferentes formas de vivir la muerte. No sólo desde la más profunda tortura o suplicio, sino que había hueco hasta para el humor y las sonrisas. Y funcionó, le alargué al menos dos meses su vida con cierta y extraña felicidad.
Él murió realmente el día que salió del hospital después de un mes de pruebas operaciones, UCI, camas de hospital, etc. Cada día un trocito de su mente desaparecía y una parte de su cuerpo se deterioraba.
El 30 septiembre del 2016 tras casi una semana inconsciente y tres días de estertores en los que no me moví ni para ir al servicio, Ricardo murió cogido de mi mano. 173 días después exhaló su ultimo aliento y al escupirlo oí que me decía, -Te esperaré...- Y yo le susurré -Agotaré cada minuto de mi vida, pero cuando me toque, te encontraré. Adiós cariño.(https://carolinabarriopedro.wordpress.com/2016/10/20/adios-carino/)