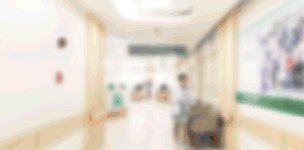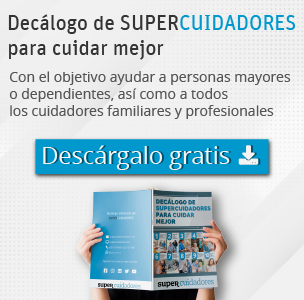Tardé en reponerme de la impresión que me causaron las palabras del neurólogo cuando me comunicó que mi madre sufría de demencia.
Fue al inicio de la enfermedad cuando todo parecía recubierto en un aura de irrealidad y tan difuso que, más que como algo que estaba viviendo yo mismo, lo sentía como algo que me hubiesen contado. De esto hace ya dieciocho años, y hoy es el día que dedicaría sin miramientos otros dieciocho años de mi vida a cuidarla, pues la cantidad de amor que recibo por su parte sin ella saberlo es, sencillamente, inagotable.
Levantarme cada mañana para hacer frente a una certeza amarga no es tarea fácil; tener que definir un hábito doloroso más allá de las palabras, hace que éstas se retuerzan antes de abandonar la boca. Incluso cuando parece que he alcanzado una rutina, debo, a veces, llegar a ciertos límites que me recuerdan que soy una persona vulnerable, con mis momentos de desesperación y desdén.
La imagen y disposición de lo que significa ser cuidador, refuerza la ética en cada una de nuestras acciones, pues nuestra decisión de ayudar a otra persona nos fortalece de manera sorprendente, a veces, incluso para nosotros mismos. No hemos nacido con talentos superiores, ni mucho menos; es la propia realidad la que nos alecciona y nos hace un poco más sabios cada día.
He atravesado, eso sí, escenarios plagados de luces y sombras, y es aquí y ahora, frente a estas declaraciones, cuando hago acopio de tantos momentos vividos con mi madre durante este desafío sin pasar por alto el sentimiento de derrumbe que a veces nos acompaña a los cuidadores. Y como en todos los grandes derrumbamientos, huidas y rendiciones, se llega a un punto en el que no hay otra salida más que aceptar el sufrimiento con resignación casi mecánica. Paradójicamente, es justo en este instante cuando uno se da cuenta de que no hace falta demasiado para conseguir que alguien se sienta realmente amado. Si bien no es sencillo, se necesita además de una generosa dosis de afecto, saber demostrarlo más allá de hechos superficiales, permitiendo de forma fluida que nuestras acciones se dejen ver de una manera más clara que nuestras palabras.
A menudo vacilamos cerca de un precipicio sin darnos cuenta de que el entusiasmo necesario para hacer que las personas que nos necesitan se sientan especiales se encuentra precisamente al alcance de nuestra mano. Muchas veces damos por hecho que esas personas están ahí, mientras asumimos erróneamente la mayoría de detalles y pasamos por alto los gestos más valiosos. Viviendo con ellos día tras día, muchas veces nos mantenemos como aletargados, con los sentidos como entumecidos. Sin embargo, yo obtengo una valiosísima recompensa cada vez que miro esos ojos sin brillo perdidos en lo abstracto, esa cara de piel nívea y arrugas ásperas.
Estoy casi seguro de que muy pocas personas estarían dispuestas a borrar de su memoria ciertas vivencias a pesar del dolor que éstas provocan. Si al final somos lo que vivimos y la experiencia vital se compone de todo tipo de recuerdos, ¿qué sentido tiene que los olvidemos de forma gratuita? Me niego a abandonar esos momentos difíciles, pues siempre he considerado que es de éstos de los que más se aprende.
Detrás de cada uno de nosotros, mientras la pérdida se va cristalizando con cierta inflexibilidad, hay un período en el que parece que todo puede enmendarse todavía. Reside una fidelidad rutinaria del corazón a nuestros hábitos afectivos que nos ayudan a no creer por completo en lo ya patente, en lo más traidor: la pérdida. Es en esta fase de vacilación en la que no se sabe bien cómo manejarse entre el duelo y la melancolía, y tendemos a agarrarnos aún a la esperanza, como si la simple incertidumbre pudiera ser de por sí esperanzadora.
Durante la enfermedad, he experimentado el sentimiento de un gran amor, y nunca me he cansado de tenerla en brazos, de mirarla mientras duerme, mientras pierde su mirada en una frágil golondrina azul de porcelana sobre la pared, de percibir cómo, en su sonrisa de trazo tenue aparece aún, por momentos, una inflexión desconocida, infantil. Poco a poco, me he acostumbrado a considerar cada mañana una conquista y cada noche un anhelo, y aunque haya olvidado cómo suena su voz, sé que el verdadero amor nunca llega a destruirse por completo.