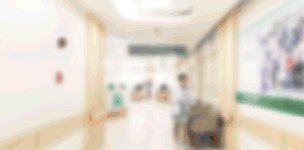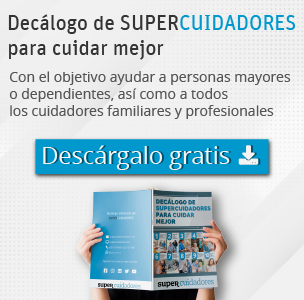Cuando llegué a casa de mis padres ese día noté algo diferente, mi madre parecía distinta, sin que ella pudiera saber que era lo que le sucedía.
Era cierto que hacía algún tiempo que su memoria flaqueaba, ella misma lo comentaba a veces: "no sé dónde tengo la cabeza, no encuentro muchas cosas, que yo misma he guardado, pero no recuerdo donde"; nosotros, su familia, lo atribuíamos a su nerviosismo y al desconcierto que estas situaciones le causaban, muchas veces la tranquilizábamos pidiéndole que dejara de buscar y se calmara, "seguro que cuando no lo busques aparecerá", le aseverábamos.
Pero ahora era distinto, no era sólo esto, algo se cernía sobre nuestra casa, era consciente de ello, pero no sabía explicar lo que era, ni tan siquiera podía razonar el motivo de mi presentimiento.
Había algo en su semblante, en su actitud y sobre todo en su mirada que me había desconcertado al llegar a casa a visitarlos, desde mi lugar de residencia.
Disimuladamente la observaba y notaba hasta el cambio físico que en tan pocos días se había producido, caminaba y se movía lentamente, como si el hacerlo le costara un gran esfuerzo.
También su conversación era distinta, las frases se habían tornado breves y lacónicas y sobre todo, casi constantemente, en su conversación demandaba atención y cariño.
Mi mente se había convertido en un torbellino de ideas: ¿qué le sucede a mi madre? ¿la conozco realmente?
Así transcurrió el tiempo en una incertidumbre amarga que me hacía verlo todo gris en unos días aciagos que se sucedían lentamente.
Esta tribulación que me embargaba la sufría en silencio y sólo cuando hablaba por teléfono con mi esposo, podía comentarlo, y de algún modo, al hablarlo sentía un cierto alivio.
Así, monótonamente, se deslizaban los días, sólo un cambio: cada tarde teníamos que salir a pasear o a merendar en el campo, ya que cuando no lo hacíamos nos lo reclamaba como un niño pudiera hacerlo.
Tampoco esta actitud cuadraba en absoluto con su personalidad y su forma de ser, pero, casi de un modo imperceptible, íbamos introduciendo cambios en nuestro modo de vida que con el tiempo descubriríamos que eran inevitables.
Pero hasta aquí lo que más me llamaba la atención era que día a día podía observar como mi madre había cambiado tanto que se estaba convirtiendo en una autentica desconocida para mí.
Recordaba detalles de cómo era ella, de lo que le gustaba y la verdad es que siempre llegaba a la misma conclusión: equidistaba mucho de la persona que era ahora.
Por ejemplo le fascinaba la lectura y ahora, si le ofrecías un libro, se negaba a leerlo; las plantas y las flores eran su delicia y las cuidaba con mimo y esmero, ahora veía como el jardín se quedaba mustio porque no recordaba regarlo y si la animaba a ello no quería hacerlo, así muchos detalles denotaban cuan profundo cambio se había producido en ella.
Llegado este punto la única diferencia era que ahora si sabía que estaba ocurriendo en ella, era el Alzheimer que estaba destruyendo su mente y también su cuerpo sin que se pudiera hacer nada para evitarlo ¿cómo reaccionar ante este hecho?
Entonces, sin proponérmelo, descubrí como llegar a ella y lo maravilloso es que pudimos comprobar que daba resultado; comencé a tener un diálogo distinto con ella, menos verbal, más escueto, con frases cortas y concisas, pero mezclado con mucha ternura y caricias, yo notaba como, de esta forma, ella era feliz; la trataba como a una niña, cuando estaba nerviosa sólo con tomarla de la mano ya se tranquilizaba, así de una forma progresiva se convirtió en mi niña, pero una niña que no crecía, todo lo contrario decrecía inexorablemente, hasta llegar a ser un bebé, mi bebé. Como dijo Goethe: “Con la enfermedad aprendí muchas cosas que de otra manera no habría podido aprender en toda mi vida” y pude conocer la experiencia de cuidar en ella a la hija que nunca tuve; paradójicamente se habían invertido los papeles, ahora era yo, quien quedamente le cantaba las nanas que de sus labios aprendí en mi infancia, quien la arrullaba, quien vigilaba su sueño y también quien recibía de ella su amor y sus besos.
No me importaba que no me reconociera, que no supiera que era su hija, lo más importante era el amor que nos unía.
El Alzheimer la dejó reducida a vivir mucho tiempo postrada en cama, sin movilidad y sin habla, pero a pesar de ello, hasta el último minuto de su vida me dio (al igual que a mi esposo) su ternura y amor a raudales.
¡Cuánto cariño pude recibir de ella, cuánto amor en su mirada, a veces perdida en ese mundo inexpugnable que ahora era su mente!
Ahora, cuando pienso en ella, cuando noto ese vacío tan grande de madre e hija que me dejó, doy gracias a Dios de que al menos, a pesar de lo trágico de esta enfermedad, no logre destruir los sentimientos, la capacidad de dar y recibir amor y es así, con la dulzura de ese amor, que la recuerdo.