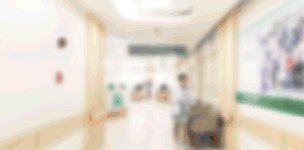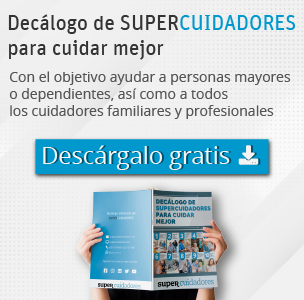La miraba, intentando ver en ella, en sus preciosos ojos perdidos, un atisbo de reconocimiento. Vacío. Una vez más vacío.
Comencé a hablarle: ¿recuerdas mamá Santander? Aquel viaje que hicimos… Sí. Aquel viaje que hicimos con la esperanza puesta en los escenarios de su niñez y de la mía propia. Aquel apartamento que alquilamos sabiendo que en una habitación de hotel se sentiría encerrada y querría marcharse al minuto.
Mira mamá, el Cantábrico, con toda su fuerza. ¡Qué bonito! ¡Precioso! Esto no lo conocía yo. Entonces comprendimos que aquel viaje había sido en vano y que probablemente sería el último viaje de vacaciones que podríamos hacer con ella. Y comenzó la odisea. Incapaz de sentarse más de cinco minutos seguidos, de comer más que aquellas tortitas con nata, aquella noche que llegaste al apartamento quejándote porque todo te picaba hasta que, al desnudarte, nos dimos cuenta de que te habías metido por dentro del pantalón dos botes enteros de palillos. Y aquella última noche en Santander que te negaste a tomar la pastilla llegando a ponerte violenta, chillando…y comprendimos que te estábamos perdiendo, cada vez más perdida tú, cada vez más perdidos nosotros.
Silencio... y esa mirada perdida. A veces reaccionaba con canciones infantiles y acariciándote comencé a cantar: “Debajo un botón ton ton que encontró Pachín chin chin, había un ratón ton ton…” y noté como una lágrima resbalaba por mi mejilla. Había pasado poco más de un año de aquel viaje a Santander. A los pocos meses, un día te desmayaste y dejaste de respirar. Una embolia pulmonar. Se muere. Pero no.
Te pasaste 72 horas rezando sin parar ni un instante, “padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre…” y cuando terminabas volvías a empezar. Lo superaste pero ya nada volvió a ser igual. Perdiste poco a poco el habla. Ya sólo nos quedaban tus ojos y tus gestos para comunicarnos contigo, A veces se obraba el milagro y nos decías alguna palabra. Sobretodo a papá: ¡Guapo!, Pero esta vez no reaccionabas con nada. Simplemente te cogí de la mano y como pude, desde tu silla de ruedas incliné tu cabeza sobre mi pecho y como quien dicta una carta comencé a hablar:
Hola mamá, cariño. Te estás quedando muy delgada. He estado tres meses sin poder verte. Pero ¿sabes qué mamá?, he estado muy enferma, he tenido cáncer pero ya estoy mejor. Entonces levantaste tu cabeza como un resorte. “nadie dicho nada, ¡nadie dicho nada!” y me agarraste la mano y me miraste, Sí mamá, me miraste. Como hacía muchos meses que no lo hacías. Y seguí hablando y hablando y tú seguías mirándome. Y me preguntaste: “¿Bien?” y me levanté y comencé a llorar como una niña mientras te acariciaba la cara. “Sí mi amor, no del todo pero ya estoy mucho mejor” y hablamos durante un buen rato más y seguías fijando tu mirada en mí. Y yo sólo podía pensar: está ahí, sigue ahí dentro en algún lugar y hoy ha vuelto a mí. Te conté mis cosas, y mira, mi hija va a venir dentro de un rato a que conozcas a su chico y es un chico estupendo, mi hijo tomó la comunión…Hasta que me di cuenta de que ya no estabas. Ya no me mirabas, ya no me escuchabas. Estabas de vuelta en ese mundo inaccesible para mi. Te abracé, ¡vuelve mamá! Un rato más, cinco minutos más, cinco segundos más…Pero ya te habías marchado…otra vez.
¿Qué? ¿Cómo la ves? Me preguntó mi padre. Muy delgada. Está muy guapa ¿verdad? Todo el mundo dice que tu madre ha sido muy guapa y que aún lo es. Y pensé: el AMOR. El amor incondicional de mi padre hacia ella. El amor de mi madre hacia mí, oculto en algún rincón perdido, es lo que la ha traído de vuelta durante unos minutos. El amor que es el que hace que no perdamos la cordura ante la crudeza de esta enfermedad, este ladrón de recuerdos…Y cogiendo su silla de ruedas paseé con ella cual niño pequeño al que intentas describir el mundo no sabiendo si te entiende o te escucha. Y sonríes porque, a fin de cuentas, en alguna parte de ese desgastado cuerpo el alma de mi madre VIVE.