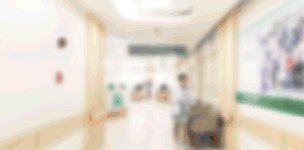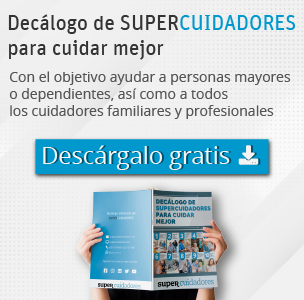Os dejamos un relato que nos habla sobre cómo los recuerdos nos vienen a la cabeza y, aunque parezca que se desvanecen, siempre vuelven, una vez más, como las maletas que definen solo un hasta luego:
Llevo con él desde hace ya muchos años, desde que las fotografías -y la vida en general- eran lujos grisáceos en España; desde que El Guerrero del Antifaz ocupaba los corazones de los niños y en los patios se jugaba imitando las recordadas hazañas de Manolete bajo un cielo de anhelos.
En concreto, estamos juntos desde aquel 13 de octubre de 1946 cuando, con 11 años, y de la mano de su madre, vino de un pequeño pueblo de la meseta castellana a la capital, pisando, por vez primera, el claustro del colegio de los Jesuitas, donde ya se quedaría interno.
En aquella plaza de Santa Cruz, maduró su infancia y pasó de reconocer el grajo de la torcaz y de trastear entre aperos de labranza, a saberse todas las triquiñuelas de los chicos de pueblo, que eran, de largo, más listos que los de ciudad. Precisamente, de su madre heredó esa astucia innata que despuntaba ya a la hora de jugar al hinque o a las tabas, y que le ha acompañado hasta el día de hoy. También de ella heredó esos ojos que aún brillan cuando los nietos asoman por la puerta de su habitación.
Siempre he ido de su mano, pasara lo que pasara.
Son tiempos pretéritos, pero hasta donde alcanza mi ya vetusta memoria, juntos hemos vivido el inevitable paso del tiempo: desde la vida en los Jesuitas, a nuestro día a día en la residencia, pasando por los años de la universidad con aire yeyé, el primer trabajo estable, la aparición de Maribel en nuestras vidas y la boda en El Henar, con su posterior viaje a La Toja, la llegada de los hijos así como de los nietos…, vaya, que siempre he ido de su mano, pasara lo que pasara.
Sin embargo, ese mismo tiempo que ha sido testigo de nuestras vidas pareció convertirse, también, en verdugo de nuestra relación. Los hijos de Antonio y Maribel optaron, hace ya 3 años, por enviarles a una residencia. En concreto, a Santa Teresita, situada a pocos kilómetros de Valladolid y, cual península, rodeada del mar de Castilla por todas partes menos por una: el portón de entrada. Para Antonio, cuya memoria juega con él al despiste, levantarse y ver los campos de cebada es recordar tiempos de una niñez enjuta y, no obstante, feliz, muy feliz.
Con suerte, pasaría a engrosar la lista de antigüedades como ya lo hicieran el molinillo de café o la vieja plancha de hierro de la abuela Martina
Cuando Miguel, el mayor de los hijos y portavoz del resto, comunicó la noticia del traslado, supuse que había llegado mi jubilación, mi retiro y, casi con seguridad, mi total abandono. ¿Quién, aparte de Antonio, iba a querer una maleta vieja como utensilio de viaje? Con suerte, pasaría a engrosar la lista de antigüedades como ya lo hicieran el molinillo de café o la vieja plancha de hierro de la abuela Martina.
Di por sentado que una vez instalados en la habitación de Santa Teresita, no habría mucha opción a más aventuras así que me preparé para el último viaje con Antonio y, después, el final. Sin embargo, mi carrera como profeta no tuvo mucho recorrido. Al llegar a nuestro nuevo destino, nos anunciaron que nada de maletas repletas, nada de llevar todas las pertenencias del familiar en un solo viaje, nada de llegar, dejar y marcharse. Nada, en resumen, que significara una despedida definitiva.
Aún tengo fresco en la memoria cuando en el despacho, junto a la entrada, Eva y su hermano Ramón, nuestros nuevos “caseros”, se afanaban en explicar a los hijos de Antonio y Maribel que éstos no eran como el molinillo de café o la plancha de hierro de Martina, susceptibles de ser dejados en el trastero; que Santa Teresita estaba lejos de ser un mero punto de encuentro o un lugar de recogida, que allí se funcionaba con una matemática simple: la del amor como único denominador común.Y he aquí, que yo empecé a cobrar un protagonismo especial.
Esta nueva etapa no significaba un “adiós”, un “ya nos veremos”, sino que habría de ser un traslado progresivo y constante
La primera regla en esta nueva aventura era que estaban prohibidas las mudanzas definitivas con maletas repletas de enseres de Antonio y Maribel. Que esta nueva etapa no significaba un “adiós”, un “ya nos veremos”, sino que habría de ser un traslado progresivo y constante, pues el amor tiene esas cosas: progresión y constancia.
Cuando oyeron esto, los hijos empezaron a hacer cábalas sobre qué traer, cuándo, quién y en qué maleta y, en medio del debate, el hilillo de voz de Maribel sonó como un trueno en una tormenta de verano: “A vuestro padre solo le gusta viajar con su maleta, así que nada de comprar trastos nuevos”. En ese momento, me pareció atisbar una sonrisa cómplice en Antonio, quien pronto me agarró del asa dejando clara su elección.
Semana sí y semana también, ya sea con Miguel, Mariano, Isabel, Mª Ángeles, Chus o Cayetano, los hijos de Antonio, vuelvo a Santa Teresita portando en mi interior algo más que sus enseres, los mismos que Maribel ordena con mimo en la habitación de la pareja.
A día de hoy, setenta años después de nuestro primer encuentro, Antonio y yo revivimos ese 13 de octubre cada semana. A doña Irene le sustituye ahora Maribel, y los Jesuitas son la residencia Santa Teresita. Ya no son las de Manolete, sino las de Antonio, las hazañas que se recuerdan en cada encuentro con los nietos y yo, sigo a su lado porque, desdiciendo al maestro Sabina, compañero también de muchos viajes, este adiós SÍ maquilla un hasta luego.