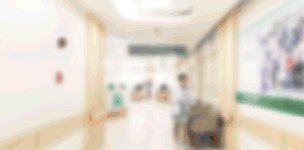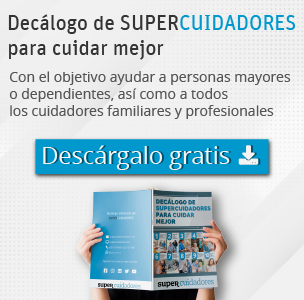Mary Luz nos relata la historia de vida de su hijo Carlos. Una madre que ha luchado, pese a los obstáculos que a veces nos pone la vida, para que Carlos siga sonriendo:
Mi nombre es Mary Luz y tengo un hijo sordo, ciego y diabético de 32 años, llamado Carlos. Principalmente soy madre, y obviamente, su cuidadora.
La vida, esa que regala sonrisas y lágrimas a su antojo y no siempre de forma equitativa, me lo entregó con una hipoacusia bilateral, a la que a los pocos años se sumaron unas cataratas. Tras varias operaciones le limpiaron el cristalino y recuperó la vista. Bueno…al menos llegó a ver. En aquellos años, de niño, le gustaba dibujar y se le daba muy bien, incluso llegó a ganar algún premio escolar.
A los seis años, un nuevo capricho del destino nos visitó en forma de diabetes, con todo lo que ello conlleva. Insulina, pinchazos en el dedo hasta diez veces al día, para controlar los aún más caprichosos niveles de azúcar en sangre. Discernir el momento en que le visitaría una hipoglucemia se convirtió en parte del día a día.
Cuando tenía catorce años tuvimos la fortuna de recibir un trasplante de córnea. Todo salió bien. Pero el destino no nos iba a dejar un instante de tregua. Así que cuando habían transcurrido veinte días desde la operación, Carlos se cayó de un tobogán y todo se complicó, pues un hubo un movimiento interno que hizo que pese a los intentos por salvar el ojo, acabase perdiéndolo.
Una oscuridad, sin embargo, que yo no estaba dispuesta a dejar que nos llenará de sombras.
Como en Logroño las opciones eran limitadas decidí trasladarnos a Madrid, donde me puse en contacto con la ONCE, para que le ayudaran a conocer un mundo al que sin remisión, nos veíamos avocados. Lenguaje de signos, braille…fueron términos que hicimos nuestros. Poco a poco pudo comunicarse de otra manera, y volver a sonreír. Por aquel entonces le encantaba ir al cine, los bolos, el gimnasio…lo que a cualquier chico de su edad. Pero al destino aún le quedaban cartas que echar sobre la mesa. A los veintiséis años perdió la vista del único ojo que le quedaba, y todo fue oscuridad. Una oscuridad, sin embargo, que yo no estaba dispuesta a dejar que nos llenará de sombras. Seguimos yendo al cine, al gimnasio, a todo cuanto hacía antes de que la bombilla se fundiera. Sólo que ahora sus ojos eran mis manos, y nuestro latido, tomaba una sola cadencia.
Éramos un equipo, puede que uno muy humilde, con tan sólo dos miembros, pero juntos somos invencibles.
Sin embargo, mi entusiasmo no parecía enraizar en él, por mucho que lo intentara. Habían sido demasiados reveses como para no dejarse llevar por la apatía. Dejó de tener interés por todo aquello que tan sólo unos meses atrás le motivaba, y se tornó taciturno, incluso hosco. Sin embargo, y aunque lo sencillo hubiera sido dejarme llevar por esa corriente que trataba de arrastrar a mi hijo, no me rendí, jamás lo haría. Éramos un equipo, puede que uno muy humilde, con tan sólo dos miembros, pero juntos somos invencibles.
Me pregunto si no somos el resto del mundo los ciegos, pues no nos atrevemos a mirarnos como se miran quienes no pueden
Logré, con no poco esfuerzo, que siguiera teniendo contacto con sus antiguos amigos, acudiendo a sus bodas, quedando para tomar algo. En esas ocasiones también acudo yo, y hago de intérprete. La cara de felicidad que alumbra sus mejillas cuando estamos con ellos, es pago más que suficiente por todas las almohadas empapadas que he humedecido en un sinfín de noches. Incluso tiene amigos con sus mismos problemas en Madrid, y cuando queda con ellos ni siquiera necesita mi intervención. A veces les miro mientras hablan entre ellos, sonriendo, sintiéndose cerca unos de otros. En esas ocasiones me pregunto si no somos el resto del mundo los ciegos, pues no nos atrevemos a mirarnos como se miran quienes no pueden.
Lo que peor llevo es la diabetes. Ya no sé lo que es dormir una noche del tirón, y las paso en un constante duermevela, vigilando los bajones de azúcar que le asolan en no pocas ocasiones. Me llama a voces en mitad de la noche y le atiborro a zumos, galletas y abrazos, hasta que recupera los niveles saludables. Los pinchazos a mitad de noche, a veces cuando está somnoliento, entre sueños, me duelen más a mí que a él. Pero me debo a ello.
No hay sol más bello y luminoso que el que emerge entre las nubes.
Este es un breve resumen de nuestra vida. Una vida que resumí anteriormente en un libro del periodista invidente Mariano Fresnillo, titulado “Lágrimas por ti”. Concretamente salimos en el capítulo catorce.
Y aun con toda esta angustia que va minando, poco a poco, día a día, gota a gota, mi entereza, no puedo ser más feliz que junto a mi hijo Carlos. Porque por muchos varapalos que nos haya dado la vida, esos mismos empellones han hecho que seamos más fuertes, que estemos más unidos, que seamos uno. Dos corazones para un único latido. Un único latido que, lógicamente, cada vez está más cansado, más viejo. Pero ese latido y la sonrisa de mi hijo, son los que hacen que aprecie cada amanecer, porque no hay sol más bello y luminoso que el que emerge entre las nubes.
Carlos y Mary Luz