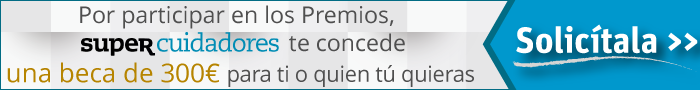Esta historia no es mía. Al menos, no solo.
Es la historia de miles de personas anónimas que por desgracia no tienen influencia ni altavoz para contarla. Tampoco energía ni tiempo para hacerlo. Porque su prioridad es cuidar a ese familiar dependiente.
No ocupan portadas, no abren informativos y su silencio (conveniente) provoca que no reciban la atención, pero aún menos, la ayuda y los recursos que necesitan. Económicos, sí, pero no solo.
El impacto emocional y mental de vivir enfermedades neurodegenerativas solo se puede entender cuando te toca en primera persona. ¡Qué me lo digan a mí, que años de experiencia en el sector sociosanitario no sirvieron para prepararme a lo que me venía!
Esta historia tampoco es la de mi madre. Al menos, no solo.
Es la historia de miles de personas dependientes, que se enfrentan al miedo y a la frustración de un diagnóstico que saben que no solo rompe su vida, sino también las de las personas que más quieren. Y esto es lo que más duele.
Ellas, ellos, acostumbrados a cuidar, a trabajar duro dentro y fuera de casa, y que poco a poco tienen que vivir la frustración que supone resignarse a ser cuidados.
Mi nombre es Tania. En 2014 viví el nacimiento de mi segunda hija, el ascenso a la dirección de la Fundación en la que trabajaba con personas mayores dependientes y un diagnóstico de Alzheimer de inicio precoz de mi madre.
Mi madre se llama Marián. Y en 2014, con 56 años, tuvo que enfrentarse al diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que paraba su vida en seco. El final de su vida profesional con una incapacidad absoluta, y lo más duro para ella, el inicio de una nueva etapa en la que pasaría de dedicar su vida al bienestar de sus hijos; a tener que depender de ellos y de profesionales, para poder realizar hasta las actividades más básicas.
Casi nueve años después, la historia no ha hecho una excepción con mi familia. Vivimos la fase avanzada de la enfermedad, después de dos años de pandemia que se han cebado con las familias en las que hay personas dependientes.
Meses sin vernos, muchos más sin poder tocarnos. Con lo que esto supone cuando el contacto físico se convierte en la principal herramienta de comunicación. A veces, incluso en la única.
Y lo peor, en este caso, no tan silenciados. Pero con una imagen que poco o nada tiene que ver con la realidad.
Aguantando alarmas del drama de las residencias y los centros sociosanitarios sin poner en valor ni dar el lugar que se merece a los miles de profesionales a los que su vocación les impulsó a hacer esfuerzos sobrehumanos. A renunciar incluso en sus vidas personales y familiares para no poner en riesgo a las personas que atendían.
Mi nombre es Tania. Y a principios de 2020, sin poder ni imaginarme lo que nos iba a tocar vivir, tomé la decisión de dejar mi trabajo.
Llegó un momento en que entendí que mi vida no podía ser 24/7 Alzheimer. Sin duda, una de las decisiones más difíciles de mi vida.
Pero mi mirada había cambiado, yo había cambiado, y no podía hacer que no pasaba nada. Mi foco había cambiado y mi principal objetivo era contribuir a que las personas que cuidan, especialmente mujeres, entiendan que los cuidados no les pueden llevar por delante.
Ahora las acompaño en ese camino de mujer cuidadora a mujer que se cuida. Porque cuidar es un acto de amor. Y todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidar pero también el derecho de ser cuidadas. Empezando por una misma.
Sin duda, me encantaría que mi madre no tuviera esta enfermedad. Pero no puedo cambiar esto. Lo que sí puedo cambiar es la manera en que decido vivirlo.
Pero esta no es mi historia. Ni tampoco la de mi madre.
Es la historia de cientos de miles de personas que tienen el derecho de vivir una vida plena a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir. Y por eso, cada día seguiré comprometida con acompañarles a conseguirlo. Con darles esa voz, que muchas veces ni siquiera tienen fuerza para levantar.