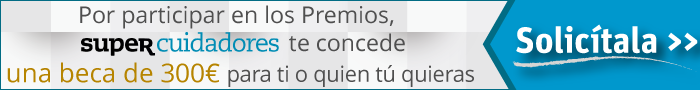En el año 2000, la editorial británica Imprint Academic publicaba una colección miscelánea de textos bajo el infausto y tétrico título de Dumbing Down.
El término no era nuevo; cinco años antes, en 1995 y un año antes de su fallecimiento, el escritor y divulgador científico Carl Sagan lo recogía en su último libro, El mundo y sus demonios, en el que el autor se manifestó notoriamente preocupado por el estado de la cultura en su país y, más concretamente, del de sus gentes.
El término Dumbing Down se traduce literalmente por 'embrutecimiento' y alude, no ya a la mera falta de cultura de que pueda adolecer un segmento poblacional en concreto, sino además y más específicamente, a la insana complacencia mostrada por ese determinado segmento poblacional respecto de su propia falta de preparación.
Generalizando mucho podríamos convenir que en estos tiempos de empirismo exacerbado que nos ha tocado vivir, la creencia en la existencia de algo más allá de las leyes físicas suele, las más de las veces, considerarse una feliz extravagancia cuando no un firme indicativo de estulta y candorosa ingenuidad.
Por no irme más por las ramas os diré que yo lo soy: creyente; a pesar de haber nacido en una familia progre y haberme inculcado mis padres el laicismo con calzador. Excéntrico que es uno. Y precisamente por eso peco también de excentricidad al guardar siempre una vela en mi taquilla; junto al uniforme, la esponja y el gel para la ducha.
En el sótano de mi centro de trabajo existe una habitación a la que llaman el túmulo. Es una habitación completamente vacía y sin ventanas, obviamente sin calefacción y con un fuerte olor a humedad. Y es una habitación que se usa muy poco, acaso una vez al mes, dos a lo sumo.
Cuando alguien muere lo llevamos allí y el cuerpo permanece en ese cuarto, tapado con una sábana, solo y a oscuras, hasta que los operarios de la funeraria vienen a recogerlo. Solo suelen ser un par de horas y, en caso de producirse el óbito durante la noche, por lo general a primera hora del día siguiente el cuerpo ya está preparado y listo en el tanatorio para que sus familiares puedan velarlo y despedirse de él.
El caso es que, no sé si será por mera excentricidad o un exceso de empatía, pero imaginar a alguien que acaba de morir, ahí, tan solo y tan a oscuras, temeroso y desorientado en ese cuarto tan vacío y con ese olor a humedad..., es algo que a mí siempre me ha aterrado. Es por eso que tengo por costumbre, después de haberlo lavado, mudado y puesto su ropa limpia y antes de dejarlo solo en ese cuarto, acercarme y decirle a quien sea: «ahora podrás descansar», rezarle algo y dejar encendida una vela. Lo de rezar quizá sea lo de menos. Lo de la vela sí es importante, porque en los momentos en que nos encontramos solos, desorientados y rodeados de oscuridad, una pequeña llama prendida siempre señala el camino, el único camino posible, el de la luz, ya sea esta la del espíritu o la del conocimiento, que quizá no dejen al fin y al cabo de ser una misma luz.
Durante los pasados meses de marzo y abril del presente año, esta habitación de la que os hablo se ha usado como nunca antes. Ha habido noches en que han compartido esa misma habitación hasta cuatro fallecidos, y en ocasiones han tenido que esperar en ese lúgubre lugar hasta ocho y diez horas porque los servicios funerarios estaban colapsados. Gente que se ha ido de este mundo sin poder despedirse de sus seres queridos. Gente a la que no hemos podido asear ni vestir con ropa limpia, para que así pudieran emprender su último viaje de forma digna, porque no se nos permitía tocarlos una vez habían muerto. Gente, en fin, que no ha tenido flores ni responsos; gente a la que ni siquiera yo he podido ofrecer una vela.
La manifestación negacionista de ayer en Madrid ha sido un despropósito de una magnitud ciclópea, además del paradigma perfecto y sangrante de ese embrutecimiento en el que gran parte de la sociedad se encuentra tan felizmente instalada; ese feo y envanecido Dumbing Down que Sagan ya vaticinase hace veinticinco años para su pueblo, y que a día de hoy y tristemente, ya es rampante en modo internacional.
Todos los asistentes a la manifestación de ayer han demostrado ser no ya unos estúpidos comprobados, sino además unos locos peligrosos. Porque la ignorancia siempre puede, de algún modo, ser excusable; yo mismo podría dudar, de no haber tenido que despedirme de treinta y nueve personas en cosa de menos de un mes. Pero lo que no tiene disculpa alguna es la total falta de humildad frente al propio desconocimiento, la complacencia en la propia incultura, en esa ignorancia tan altiva, el orgullo de ser bruto y la reivindicación del yo creo frente al yo sé.
Ante el orgullo de sí mismo que muestra este feo embrutecimiento, ante este Dumbing Down que tan arrogante clama y exige su espacio y su derecho a ignorar, a desconocer, a no dudar nunca y a no saber, quizá solo nos quede encender una vela. Y rezar.