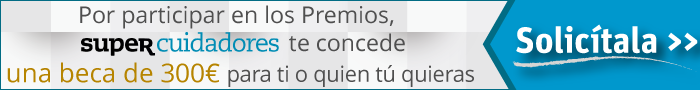Mi abuela fue una princesa atípica. No le gustaban los cuentos de hadas en los que apuestos príncipes acudían al rescate de su amada, así que afrontaba sus retos con ímpetu.
Todavía recuerdo las chispitas en sus ojos al contarme los peliagudos viajes que tenía que hacer de niña al pozo del pueblo. Iba a lomos de su yegua, al trote y sin silla. Pero nunca se cayó porque se agarraba a la vida igual que las raíces de un árbol a las grietas de una roca. Y, sin embargo, era tan osada como coqueta. Le encantaba oler a perfume y ponerse bonita para su particular caballero de brillante armadura.
Siempre le amó con arrebato inquebrantable. Por eso, cuando enfermó de Alzheimer y empezó a olvidar sus costumbres, su familia, sus hijos, mi abuelo fue el único que sobrevivió a la tiranía de su demencia. El tiempo la rondaba con alevosía: ponía sus recuerdos patas arriba y luego arrasaba con todo lo que encontrara a su paso. Pero la huella de su amado siempre permanecía ahí, obstinada y rebelde.
En octubre de 2012, cuando mi abuelo ingresó en el hospital, ella sintió su ausencia de inmediato. Empezó a apagarse como los destellos de las luciérnagas a finales de verano, todos nos dimos cuenta. «¿Dónde está el yayo, mi niña?», me preguntaba una y otra vez. Yo trataba de tranquilizarla con promesas vacías. Pero, tras una semana de mentiras piadosas, decidí llevarla al hospital. Aun así, no quería que sufriera al verle postrado en la cama, así que le conté una linda historia que la ayudara a recordar su espíritu intrépido.
«Había una vez una princesa bella y valiente que vivía con su amado príncipe. Ambos eran felices hasta que él tuvo que ausentarse. La princesa no podía dejar de pensar en él así que, cuando se enteró de que su caballero había quedado atrapado en la torre de un castillo, no dudó en acudir en su ayuda. Tuvo que recorrer un camino tortuoso, pero gracias a la fortaleza de su amor, pudo llegar hasta lo alto de la torre».
«Yayi, este es el castillo del que te he hablado —le dije al llegar—. Vamos a subir al torreón donde se encuentra el príncipe». Ella avanzaba con los ojos muy abiertos para no perderse ni un detalle del desenlace de aquella bonita historia. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa mientras entrábamos en el ascensor y apretábamos el botón de la séptima planta. Los nervios también aleteaban en mi estómago, pero no quise decirle nada más, solo la miré con dulzura.
Al darse cuenta de que su valiente princesa había venido a verle, mi abuelo le sonrió con la mirada vidriosa. Ella se volvió hacia mí y me dijo: «Ah, este es mi príncipe, mi niña». Luego se abrazaron mientras los tres llorábamos de emoción. Ese fue el día en que los vi besarse por primera vez.
Mi abuela tenía noventa años y una vida rebosante de coraje a sus espaldas.