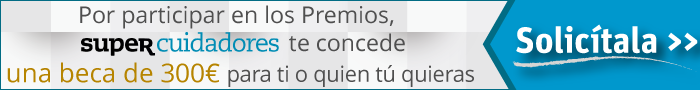Estaba sentada en el sillón. Se había quedado dormida después de la comida y ahora tocaba el café, pero esperé un poco y la observé.
Su pelo cano ya no era tan grande como hace años. Su sonrisa la recordaba como la más grata de todas, y eso por supuesto pues es mi madre.
Le miré las manos y le cogí una con mucho cuidado, las tenía hinchadas por los medicamentos y la retención de líquidos y aun así eran fuertes con unos dedos rollizos y un peso descomunal para lo mayor que es. Mientras le cogía la mano noté como temblaba y respiré con calma para que de algún modo se tranquilizara, me miró, volvió a sonreír y se lo comente: “Mamá, es la hora del café”.
Tomábamos una taza de café descafeinado, sin azúcar ni leche a las cinco de la tarde. A esa hora el café sabía mejor y con unos sorbos simulábamos un deleite de esa paz que nos llega cuando sabemos que estamos bien, dentro de lo posible, hasta el punto de armonizar la certeza de los sueños en ese espacio tiempo, para que su reacción ante los estímulos de su propio amor, la hiciera entender que no se puede jugar con fuego cuando de tu salud se trata y has de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.
Cuando pasamos del café a la conversación hablamos de poco, de lo justo, más bien denotamos en ese sentido digno de la apreciación a la tarde, al sol a los que brindan por haber tomado un sano café, sin azúcar ni leche y no muy cargado, para que el aroma sea suave. Luego nos preguntábamos, que habíamos oído, soñado, escuchado en nuestra cabeza, que habíamos sentido en las manos, en los ojos, en la risa, en esas emociones que nos llevan a entender que vamos lejos cuando de estar cerca se trata y estamos cerca cuando de estar lejos estamos.
Todo ambiguo y daba la sensación de inseguridad, de dos desconocidos, cuando entre las voces de la tele se oyeron risas y yo solté contigo otras pocas y por lo menos pasamos unos minutos con una sensación de alegría. Estábamos tristes, todos lejos, aquí sin sentido del tiempo, semitumbados en un sofá. Ya habíamos dado la vuelta de reconocimiento al patio, a la calle, a la entrada de la casa de la vecina de abajo, luego subir hasta el salón y volver al sillón, esta vez en el sofá, mirando la televisión de frente. Luego otra vez hablábamos y nos mirábamos con cosas mientras ella hacia croché y miraba en las redes sociales si había algún interesado en regalar unos patucos o baberos, suéter o bufandas por encargo. Más de una manta hizo y regaló muchos tapetes y detalles. Además de curiosear los textos, leía poemas de autores, relatos y cuentos.
Pasábamos buenas veladas, por las mañanas trabajaba, así que disfrutaba de ella por la tarde noche.
Recuerdo que olía a limón, fresco, fragante. Sentía en lo más profundo la realidad de vernos con un traspiés sin darnos cuenta, por culpa de los somas que nos empujan a ver que se es torpe en la vida como sin valor para los que acechan lejos, allá en las montañas, con sus voces de tormenta y nieves de la alta cima, donde pusieron la espada del cuidador que blandiría al cielo invocando un trueno entre los que hacen posible llegar lejos, y así, con esas voces y esos sueños, nos embeben en las profundidades del cielo, donde cada uno brinda por tener que ser alto y fuerte, para lograr que seamos útiles entre los que sueñan, y capaces de ver que somos los que dan sentido a unos pocos comentarios y cada cual juzgará hasta saber de lo cierto y la verdad, un poco más de silencio, que a veces se presta un poco de paz, pero últimamente estamos decaídos.
Yo trabajo de auxiliar administrativo pero el título no lo saqué así que trabajo por obra y servicio en una empresa de distribución, donde gestionaba cada entrada y salida de mercancía durante seis horas al día, de lunes a sábado. Los domingos descansaba y dábamos una vuelta por las subidas, un poco empeñadas, y cuando estábamos arriba nos sentábamos en el banco de la Cruz, para contemplar los gratos modos de la Luz que hace posible estar donde estamos.