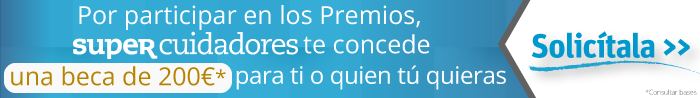Los días transcurren en Nunca Jamás deslizándose como el agua entre mis dedos; nunca pensé que ser una Wendy-madre dolería tanto y sería tan gratificante al mismo tiempo. Una más de mis contradicciones.
Si no sabes como votar por el relato, te decimos como aquí.
(Los nombres que aparecen en este relato son inventados por la autora)
Los días transcurren en Nunca Jamás deslizándose como el agua entre mis dedos; nunca pensé que ser una Wendy-madre dolería tanto y sería tan gratificante al mismo tiempo. Una más de mis contradicciones.
Hace veintinueve días, la flecha que marca mi norte se detuvo en un lugar donde los niños nunca crecen. Lo llamé “Mi Nunca Jamás” a sabiendas de que, durante seis meses, mis palabras serian escritas sobre los renglones torcidos de unas mentes frágiles como el cristal. Una vez más el Universo puso ante mí dos caminos para que pudiera seguir sobrevolando la vida; el primero me conduciría al familiar mundo de los mayores donde ya tenía la experiencia y el conocimiento suficiente para hacerle frente. El segundo me retaba a ser cuidadora en un centro de integración juvenil de niños con discapacidad intelectual (CIJ), y no lo pensé dos veces. El Peter Pan que llevo tatuado en el cuello me pellizcó para decirme al oído que ese era mi sitio, que los niños perdidos estaban esperándome para jugar y cacarear en aquel lugar mágico donde nadie se hace mayor; lo que no me contó Peter, es lo duro que es intentar cacarear sin voz.
Los elegidos de Nunca Jamás a veces se odian, lesionan sus cuerpos en un intento desesperado de entender por qué son como son, se muerden, se arañan, se pegan presos de un dolor invisible que agoniza en la profundidad de su mirada sin razón, y la razón la pierdo yo por no saber cómo borrar las heridas de sus mentes asustadas. “Amor, amor”, le digo a Pedro cada vez que se pega mientras le acaricio el rostro enrojecido por los golpes y él se toca imitando mi gesto mientras me regala una preciosa sonrisa de felicidad. Los gemelos desenredan las pocas palabras que tejieron mientras dan saltos a mi alrededor oliendo mi pelo, mirando sin ver, ignorando su destino y soñando con: “irse a casa con papá”, frase que repite uno de ellos constantemente dejando en el aire la silueta de su hermano al que ni siquiera ve. Atenea me pide ayuda a la hora de secarse el pelo, lo tiene muy largo y rizado y a mí me encanta pasar ese ratito con ella mientras me cuenta cómo le ha ido el día en su cole o cuántos pájaros han anidado en su cabeza de vuelta al centro. Diana es la pequeña del grupo, siempre tiene miedo por algo o pupas imaginarias que debe curar la enfermera, pero todos los males se le pasan jugando al escondite o dándole un beso escondido en un dedal. Charlie es mi favorito (aunque a todos los quiero), siempre tiene algún dolor para poder llamar a la ambulancia e ir a “Urfencias”, como él dice, con la guardia civil, los bomberos y todo un ejército de gente que le abra paso al hospital para que le atiendan el primero. Adrián, niño con altas capacidades víctima, como otros muchos, de un espectro autista que le paraliza el camino, virtuoso del ordenador y DJ por afición, su mente milagrosa le hace único, su discapacidad segmenta su vida.
Ellos, mis niños perdidos, están deseando amar lo que otros desprecian, dejar de ser Nadie en una sociedad que mira para otro lado, formar parte de este coro de voces que formamos en el mundo siendo instrumentos musicales válidos para ser tocados, brincar, bailar, gritar su nombre pisoteando el silencio que se produce cuando cierran la puerta de su habitación enfrentándose a sus miedos. Sé que no estoy del todo a salvo, pues algunas veces sacan el pirata que llevan dentro convirtiéndose en un Garfio muy difícil de derrotar. Ellos no tienen la culpa, son las Sirenas que atenazan sus mentes con canticos misteriosos, baladas que se apoderan de sus sentidos y les transforman.
Tengo veintidós niños perdidos en mí Nunca Jamás, no sé si este es mi sitio o si tendré que seguir navegando un poco más, lo que sí sé es que, a día de hoy, soy muy feliz siendo la Wendy-madre de todos ellos.
No todo el mundo tiene la suerte de vivir cada día una aventura.